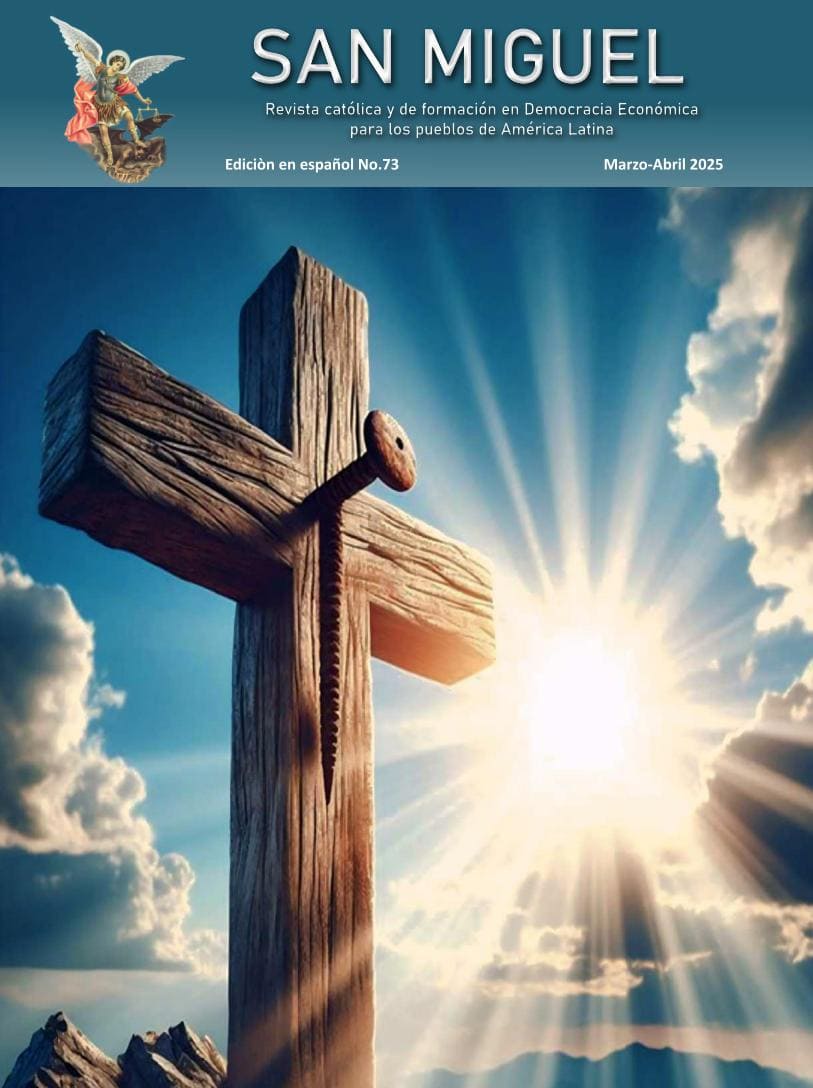Presentamos a continuación un resumen del artículo de Don Pedro L. Llera en InfoCatólica.
En la actual situación de pandemia, el miedo a la enfermedad, al sufrimiento a la muerte es normal. Sobre todo, si no tenemos fe. Os copio a continuación algunos fragmentos del libro titulado Nada te turbe, nada te espante, de Antonio Royo Marín con morcillas y adaptaciones mías.
Levantemos nuestra mirada del fango hacia la eternidad.
La Muerte
¡La muerte ! He aquí una palabra fatídica que llena de turbación y de espanto a la mayor parte de los seres humanos, incluso entre los que creen en la supervivencia de las almas y en un más allá lleno de felicidad y de paz. El tener que atravesar ese oscuro túnel, aunque sea para encontrarse al salir de él con la luz de la eternidad, es algo que estremece y hace temblar a la mayor parte de los hombres, sean o no creyentes.
No todos experimentamos los mismos sentimientos ni reaccionamos de idéntica manera ante el hecho inexorable de la propia muerte. Entre una verdadera y auténtica desesperación y un ardiente deseo de la misma, caben muchos matices intermedios. Los principales, en orden ascendente y progresivo de perfección, son seis : desesperación, miedo, preocupación, resignación, esperanza gozosa y deseo ardiente de morir.
1.- Desesperación. - Se comprende perfectamente que el que no cree o duda seriamente de la supervivencia de las almas después de esta vida experimente verdadero horror y desesperación ante el pensamiento de la muerte. Es la vuelta a la nada, la aniquilación definitiva, el dejar para siempre de existir. Y el apego a la existencia es tan profundo y connatural al hombre que nadie que recapacite seriamente puede dejar de estremecerse de espanto ante la perspectiva de la nada. Es la desesperación de Sartre : "El hombre es un ser para la muerte".
O el de Rubén Darío de Lo Fatal :
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror…
Y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, ¡y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos !…
2.- Miedo. - El sentimiento más común ante el pensamiento de la propia muerte es el miedo, que a veces se convierte en verdadero pánico. Se da el caso curioso, en momentos de particular agobio, de invocar a la muerte para verse libres de las penalidades y sufrimientos de la vida ; pero si después de llamarla a gritos se presenta la muerte como una realidad inminente, volveremos a agarrarnos a la vida con el desespero de un náufrago a la tabla de salvación.
¡Tenemos miedo a morir ! En realidad, no habría por qué tener miedo al hecho mismo de la muerte, aunque sí a sus posibles consecuencias. Escuchemos al P. Van Tricht :
"Generalmente nos formamos de la muerte un concepto muy distinto. Estamos tan acostumbrados a personificar a todo el hombre en un solo cuerpo, que le vemos aún en ese cadáver amarillento y frío, tendido ahí, en el lecho, entre los pliegues inmóviles de sus sábanas".
La muerte nos parece así un estado sordo, que se prolonga durante la vigilia funeraria, en el ataúd, bajo el negro catafalco, en la fosa y bajo los pocos pies de tierra que nos echan encima como la última cobertura de este mundo. Pero esto es falso. Aún no se habrá levantado la mano que sobre vuestra enfriada arteria seguirá las últimas pulsaciones de vuestro corazón ; aún no habrán pronunciado los labios de los supervivientes la terrible palabra "se acabó" ; aún no se habrá escapado de su pecho el primer grito de dolor, cuando ya vosotros, vosotros mismos, viviréis en esa vida que nunca ha de tener fin. No hay en el curso de vuestra existencia un solo momento en que ceséis de vivir… dejadme que os lo repita : no hay un solo momento en que haya de cesar vuestra vida. Hay, sí, un momento en que vuestra alma dejará aquí su despojo para remontar su vuelo hacia las regiones de allá arriba, ¡no hay más !… ¿Cuándo nos convenceremos de una vez que este despojo, que esos músculos, que estos nervios y estos huesos no constituyen todo nuestro ser ?
3.- Preocupación. - Aun las personas más serenas y equilibradas que han logrado superar el miedo propiamente dicho ante la propia muerte, no pueden, sin embargo, substraerse del todo a una justa y moderada preocupación. El caso no es para menos. La muerte marca la hora decisiva de nuestra vida. En ella se decide para siempre nuestro porvenir eterno. Nadie muere más que una sola vez y, por lo mismo, nadie se salva ni se condena más que una sola vez. Hay motivo más que suficiente para verla venir con la serenidad que el caso requiere.
El hecho es que hasta los mismos incrédulos – y acaso ellos más que nadie – experimentan con frecuencia esta honda preocupación ante la perspectiva de la muerte. Los incrédulos – en efecto – no tienen nunca ni pueden tenerlos, argumentos válidos y decisivos contra la fe. A pesar y a despecho de sus bravatas exteriores, de sus burlas y sarcasmos contra los creyentes, por dentro les rœ con frecuencia las entrañas el gusanillo de la duda : "¿Y si lo hay ? ¿Y si al término de mi vida terrestre me encuentro con que efectivamente existe un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos eternamente ?". Mientras subsista esta preocupación y este temor no está todo perdido.
4.- Resignación. - La inmensa mayoría de los hombres, cualquiera que sea la religión en la que hayan nacido, creen en la existencia del más allá y en la supervivencia del alma después de la muerte. Nadie puede escapar de la muerte. De Adán para acá todos nacemos "condenados a morir". Resignación entristecida, pero resignación, a fin de cuentas. Tal es, sin duda alguna, el sentimiento de la mayor parte de los hombres frente al hecho de la muerte imposible de evitar.
5.- Esperanza gozosa. - Otro muy distinto es el sentimiento que embarga frente a la muerte a los cristianos fervientes que viven intensamente su fe. Saben muy bien que su existencia no termina con la muerte terrena, sino que se cambia en otra vida mejor e imperecedera.
Los ejemplos de esta paz y serenidad ante la muerte podrían multiplicarse por millares. Las últimas palabras del gran teólogo Francisco Suárez fueron : "Nunca hubiera creído que fuera tan dulce morir". Santa Teresita del Niño Jesús, moribunda, contestó al médico que le preguntaba si estaba resignada a morir : "¿Resignada ? Resignación se necesita para vivir ; para morir lo que experimento es una alegría indecible". Y nuestra gran Santa Teresa de Jesús escribe en una de sus magníficas Exclamaciones : "¡Oh muerte, muerte ! No sé quién te teme pues está en ti la vida".
6.- Ardiente deseo de morir. - Pero la gozosa esperanza de la que acabamos de hablar es todavía superada por los grandes santos que, no solamente no experimentan temor alguno ante la muerte, sino que, al contrario, la desean y la piden a Dios con toda su alma, aunque perfectamente sometidos, en última instancia, a la voluntad de Dios, que ponen siempre por encima de todo. Sabiendo que la muerte les abrirá para siempre las puertas del cielo donde podrán amar a Dios con todas sus fuerzas sin miedo a perderlo jamás, la piden y desean con increíble vehemencia, considerándola como el mejor don y regalo de Dios.
San Pablo deseaba ardientemente "morir para estar con Cristo, que es mucho mejor" (Flp 1, 23) y este sentimiento es común a todos los grandes santos. Iluminada su alma con los resplandores de su fe, ilustrada intensamente por los dones intelectivos del Espíritu Santo, ven con claridad meridiana la verdadera realidad de las cosas, distinguiendo perfectamente lo que es y lo que no es, lo esencial y lo accidental, lo primario de lo secundario, la verdadera vida de la que sólo lo es en apariencia, las verdades eternas de las fugaces y transitorias de la tierra. Por eso su lenguaje desconcierta a los que no han llegado a esas alturas, y tienen por locura o insensatez lo que, en realidad, es el colmo de la cordura y de la sabiduría.
Escuchemos a nuestra gran Santa Teresa, que ha llegado a comprender que esta vida no es la vida y que, por lo mismo, desea ardientemente morir para alcanzar la verdadera vida :
Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.
Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor,
porque vivo en el Señor,
que me quiso para Sí ;
cuando el corazón le di
puso en mí este letrero :
« Que muero porque no muero ».
Esta divina unión,
y el amor con que yo vivo,
hace a mi Dios mi cautivo
y libre mi corazón ;
y causa en mí tal pasión
ver a mi Dios prisionero,
que muero porque no muero.
¡Ay, qué larga es esta vida !
¡Qué duros estos destierros,
esta cárcel y estos hierros
en que está el alma metida !
Sólo esperar la salida
me causa un dolor tan fiero,
que muero porque no muero.
Acaba ya de dejarme,
vida, no me seas molesta ;
porque muriendo, ¿qué resta,
sino vivir y gozarme ?
No dejes de consolarme,
muerte, que ansí te requiero :
que muero porque no muero.
A las almas que han logrado escalar estas alturas, ¿será menester decirles que ni siquiera ante la muerte deben experimentar la menor turbación o espanto ? Es evidente que no. Pero los que no hemos escalado estas cimas supremas del espíritu, al menos, consolémonos con las palabras de Santa Teresa : "Nada te turbe, nada te espante".
Nada te turbe, nada te espante,
todo se pasa, Dios no se muda,
La paciencia todo lo alcanza ;
quien a Dios tiene nada le falta :
sólo Dios basta
Quien a Dios tiene nada le falta
Las almas en gracia (y los ángeles del cielo), en cuanto que están unidas a Dios mediante una participación física y formal de la misma naturaleza divina – que eso exactamente es la gracia -, le imitan de una manera muchísimo más perfecta y por eso se llaman y son propiamente imagen sobrenatural de Dios. De donde se deduce que el estado y dignidad más alta a que puede elevarse una criatura consiste en la posesión de la gracia santificante, que constituye un tesoro en cierto modo infinito.
Quien a Dios tiene nada le falta. Porque quien posee a Dios posee, elevadas al infinito, todas las excelencias habidas y por haber que puedan encontrarse en cualquier criatura y en el conjunto total de Universo.
La felicidad es vivir y morir en gracia de Dios. El fin último y supremo de todas las criaturas es el mismo Dios. Todas las criaturas deben glorificar a Dios, cada una a su manera. El hombre tiene la obligación de proponerse, como fin último y absoluto de su vida, la glorificación de Dios ; de suerte que comete un grave desorden cuando intenta otra suprema finalidad contraria o distinta de ésta. Esto ocurre cuando el hombre comete un verdadero pecado mortal. Cuando el pecador comete una acción pecaminosa dándose perfecta cuenta de que aquello está gravemente prohibido por Dios y es incompatible con su último fin sobrenatural, está bien claro que antepone su pecado a este último fin y lo coloca por encima de él. De donde la acción pecaminosa ha venido a ser el fin último y absoluto del pecador, lo cual supone un desorden monstruoso, que lleva consigo la pérdida del verdadero fin último y el reato de pena eterna. El pecado mortal es el infierno en potencia. Entre ambos no existe de por medio más que un hilo de vida, que es la cosa más frágil y quebradiza del mundo.
Es un hecho indiscutible que todos los hombres del mundo, sin excepción, tienden natural, necesaria e irresistiblemente a su propia felicidad. Nadie renuncia ni puede renunciar a ser feliz. En lo que no concuerdan los hombres es en cómo alcanzar esa felicidad. Unos la buscan en Dios, otros en las riquezas, otros en los placeres, otros en la gloria terrena o en otras diversas cosas. Pero todos coinciden unánimemente y sin ninguna excepción en buscar la felicidad como blanco y fin de todos sus anhelos y esperanzas. Los que se entregan al pecado, apartándose de Dios, buscan también su propia felicidad, que creen encontrarla, con tremenda equivocación, en los objetos mismos del pecado. Nadie obra ni puede obrar deliberadamente en contra de su propia felicidad.
Únicamente en Dios puede encontrar el hombre su suprema felicidad. Dios es el bien supremo e infinito que excluye toda clase de males. Dios llena todas las aspiraciones del corazón humano, anegándolas con plenitud rebosante en un océano de felicidad. Una vez que poseamos la visión beatífica de Dios en el Cielo, no se puede perder. Solo Dios basta. Solo Dios es nuestra felicidad. Cristo es la felicidad. El Santísimo Sacramento del Sagrario es la felicidad. Vivir unido – en comunión – con Cristo Eucaristía es la felicidad.
La vida del hombre sobre la tierra no tiene sino una sola finalidad suprema : prepararse para la felicidad eterna en el Cielo. No hemos nacido para otra cosa ni nuestra vida en la tierra tiene otra razón de ser que alcanzar la vida y felicidad eternas. Si, salvando por encima de todo este objetivo fundamental, puede, a la vez, conseguir un relativo bienestar y felicidad terrena compatible con aquel supremo fin, está muy bien que lo procure y lo goce ; pero siempre con la mirada en las alturas y sin concederle demasiada importancia a esa felicidad terrena que está llamada a desaparecer muy pronto entre las sombras de la muerte.
La vida eterna está vinculada a guardar los mandamientos divinos. Y para que eso le sea posible al hombre, Dios le ha provisto de toda clase de medios internos, como la gracia santificante, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo y las mociones divinas (gracias actuales), que abren su entendimiento y mueven su voluntad para practicar el bien ; y otros externos : la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo precisamente para llevar al hombre a la felicidad eterna mediante la vida sobrenatural que le comunican los Sacramentos y las verdades de la fe.
Un cristiano no debe temer a la muerte : debe temer morir en pecado mortal. Por eso debemos estar siempre preparados porque el cómo, el cuándo y el dónde nos llegará la muerte, no lo sabemos. Ojalá Dios nos coja confesados cuando nos llame a su presencia. Por eso, antiguamente, se pedía a Dios la gracia de no morir de forma repentina : para así tener tiempo de confesarse y recibir los últimos sacramentos. No era el dolor lo que más temían nuestros mayores : sino morir sin poder confesarse.
¡Cómo cambian los tiempos ! Ahora no queremos ni oír hablar de sufrimientos y preferimos que nos "ayuden a morir" cuanto antes...
Hoy en día, simplemente se ríen de nosotros, nos desprecian y nos consideran imbéciles o fanáticos. Allá ellos.
¿Y si tenemos razón ? ¿Y si Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Francisco, ¿Santo Tomás de Aquino o Santo Domingo tenían razón ? ¿Y si los mártires que derramaron su sangre por no apartarse de esta fe tenían razón ? ¿O pensáis que eran tontos fanáticos que murieron en balde ?
Termino con el Principio y Fundamento que San Ignacio nos propone meditar en sus Ejercicios Espirituales : Todo, en tanto en cuanto contribuya a nuestra salvación.
A modo de epílogo
Cuando la Muerte, personificada, llama a la puerta del Maestre don Rodrigo – el padre de Jorge Manrique -, este contesta con estas palabras. Así acepta un cristiano el hecho inexorable de la muerte. Estos versos figuran entre los más grandes que se han escrito en español :
"Non tengamos tiempo ya
en esta vida mezquina
por tal modo, que mi voluntad está
conforme con la divina para todo ; e consiento en mi morir
con voluntad placentera, clara e pura,
que querer hombre vivir
cuando Dios quiere que muera, es locura."
Principio y Fundamento
El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma ; y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido ; de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás ; solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados.(San Ignacio, Ejercicios Espirituales 23)