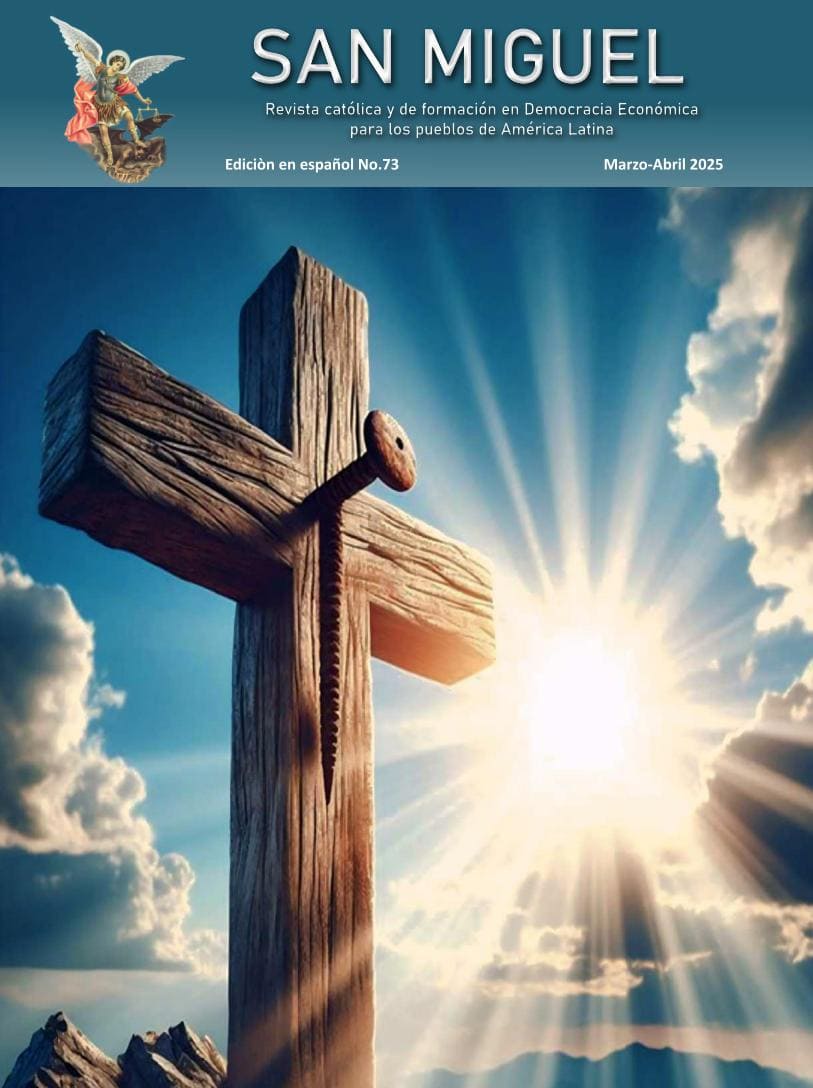El más grave problema en que se encontró inmerso San José María en los últimos años de su vida fue la situación de la Iglesia, lo cual, para él, era fuente inagotable de dolor. A este "tiempo de prueba" para todos los cristianos, dedicó las tres últimas cartas a todos sus hijos. Porque, insistía, "tengo la obligación de deciros estas tristes verdades, de preveniros, de abriros los ojos a la realidad, a veces tan penosa".
A esta última carta o nuevo aviso lo denominó la "tercera campanada" porque era costumbre, hasta no hace muchos años — y todavía se conserva en algunos pueblos y ciudades —, el llamar a Misa con tres toques de campana, debidamente espaciados. El último de ellos inmediatamente antes de la celebración litúrgica. Así, pues, comienza la carta:
Queridísimos: Salgo otra vez a vuestro encuentro, volviendo a sonar la campana. Siento el deber de avisaros y lo hago como tradicionalmente se convoca a los fieles, para acercarlos al Sacrificio de Jesucristo: repitiendo las llamadas. Tres solían darse, para anunciar el comienzo de la Santa Misa. Las gentes, al oír el repique ya familiar, aceleraban definitivamente el paso, corrían hacia la casa del Señor. Esta carta es como una tercera invitación, en menos de un año, para urgir vuestras almas con las exigencias de la vocación nuestra, en medio de la dura prueba que soporta la Iglesia.
Quisiera que esta campanada metiera en vuestros corazones, para siempre, la misma alegría e igual vigilia de espíritu que dejaron en mi alma —ha trascurrido ya casi medio siglo— aquellas campanas de Nuestra Señora de los Ángeles. Una campana, pues, de gozos divinos, un silbido de Buen Pastor, que a nadie puede molestar. Sin embargo, hijos míos, habrá de moveros a contrición y, si es necesario, suscitará un deseo de profunda reforma interior: una nueva ascensión del alma, más oración, más mortificación, más espíritu de penitencia, más empeño —si cabe— en ser buenos hijos de la Iglesia.
Paraos por ahora un poco, hijos, y pensad en vosotros mismos. Quizá comencemos a sentir ya el repique de la campana gorda —de la gracia del cielo— en el fondo del alma.
Os escribo para que estéis prevenidos ante los asaltos del diablo, que ataca a la hora undécima quizá, casi al fin de este caminar de aquí abajo, cuando vuelve a remover los resortes de la prudencia carnal. Tú y yo, tenlo presente, hemos venido a entregar la vida entera. Honra, dinero, progreso profesional, aptitudes, posibilidades de influencia en el ambiente, lazos de sangre; en una palabra, todo lo que suele acompañar la carrera de un hombre en su madurez, todo ha de someterse —así, someterse— a un interés superior: la gloria de Dios y la salvación de las almas. A servir a Dios y sólo a El (cfr. Matth. IV, 10; Luc. IV, 8) hemos sido llamados.
No olvidéis el particular empeño que pone en estos tiempos el demonio, para lograr que los fieles se separen de la fe y de las buenas costumbres cristianas, procurando que pierdan hasta el sentido del pecado con un falso ecumenismo como excusa. Deseamos, tanto como el que más lo deseé, la unión de los cristianos: y aun la de todos los que, de alguna manera, buscan a Dios. Pero la realidad demuestra que en esos conciliábulos, unos afirman que sí y —sobre el mismo tema— otros lo contrario. Cuando —a pesar de esto— aseguran que van de acuerdo, lo único cierto es que todos se equivocan. Y de esa comedia, con la que mutuamente se engañan, lo menos malo que suele producirse es la indiferencia: un triste estado de ánimo, en el que no se nota inclinación por la verdad, ni repugnancia por la mentira. Se ha llegado así al confusionismo: y se aniquila el celo apostólico, que nos mueve a salvar la propia alma y las de los demás, defendiendo con decisión la doctrina sin atacar a las personas.
Cuando escritores embusteros, que se atreven en su soberbia y en su ignorancia —quizá en su mala fe— a calificarse como teólogos, perturban y oscurecen las conciencias, cada uno de nosotros ha de anunciar con mayor fuerza la doctrina segura, a través de un proselitismo incesante.
Estamos en continuo contacto con la realidad eterna y con la terrena, realidad que sólo admite una postura: vivir en la Iglesia de siempre. Es cierto que, en alguna ocasión, el hecho de tener y propugnar la verdad, algunos lo interpretan falsamente como un acto de soberbia, como si nos preocupáramos de salvaguardar un derecho a nuestra vanidad personal, cuando cumplimos estrictamente un enojoso deber.
Llena de dignidad cristiana aparece la figura de San Pablo, mientras se defiende de los que le iban a azotar, declarando su condición de ciudadano romano; y cuando con decisión expone al tribuno, que afirma que él consiguió con dinero ese privilegio, ego autem et natus sum (Hch 22, 28), yo lo soy por nacimiento. San Pablo no teme ser acusado de soberbia porque proclama la verdad, en cosa que se refiere a él mismo: si he hablado antes de dignidad cristiana y de firmeza, ahora lo alabo por su valentía.
Dignidad, firmeza, valentía. Resulta difícil descubrir gentes que procedan con esa reciedumbre. Por eso, vienen ganas de gritar: ¿dónde estás, Señor, que no te siento: que no te veo, que no te oigo, que no te toco? Y me responde con palabras del Salmo: si ascendero in caelum, tu illic es: si descendero in infernum, ades (Sal 138, 8); me encontrarás en las alturas del cielo, lo mismo que en los abismos. Y en cada persona, en cada suceso, en cada instante, en cada latido de tu corazón. Adelante, pues, a no olvidar que la verdad no tiene más que un camino.
Esto —y más hoy, y aun más en algunos círculos eclesiásticos— choca y no me extraña que choque, porque la lógica de Dios desafía abiertamente a la lógica de los hombres. Unos, con pretextos de evangelizar el mundo, se afanan en ceder y ceder, desvirtuando la sal cristiana. Nosotros procuramos exigirnos, y exigir mucho. Hijos míos, nos ha ido muy bien perseverar así, a pesar de las resistencias de nuestra personal debilidad. Justamente por el convencimiento de nuestra flaqueza, nos consta que cediendo no se consigue nada. Percibimos el grave deber de transmitir a las generaciones que vendrán detrás de nosotros este espíritu de radical dedicación, de no poner límites ni condiciones a cuanto el Señor nos pida en su servicio.
Hay que vibrar, hijos míos, hay que vibrar, porque rendiremos cuenta del tiempo inútilmente gastado. Para nosotros, el tiempo es gloria de Dios, el tiempo —en cada momento— es ocasión irrepetible de sembrar buena doctrina. No existen nunca razones para descuidar el apostolado. Cuanto más lejos de la verdad de Cristo esté el lugar en que os mováis, más dentro de Dios debéis meteros, con nuestra vibración interior y con el fervor apostólico. Así seremos luz, farol resplandeciente, encendido en las encrucijadas de esta tierra.
Pero la humanidad actual, me diréis, no se presenta nada propicia para entender estos deseos de total dedicación a Dios. Efectivamente, el viento que corre, dentro y fuera de la Iglesia, parece muy ajeno a aceptar estos requerimientos divinos tan profundos. Personas alejadas de hecho de Jesucristo, porque carecen de fe, han ido fomentando un clima de renuncia a toda lucha, de concesiones en todos los frentes. Y así, cuando el mundo ha necesitado una fuerte medicina, no ha habido poder moral capaz de parar esta fiebre, esta organizada campaña de impudor y de violencia, que el marxismo explota tan hábilmente, para hundir aun más al hombre en la miseria.
Se escucha como un colosal non serviam! (Jr 2, 20) en la vida personal, en la vida familiar, en los ambientes de trabajo y en la vida pública. Las tres concupiscencias (cfr. 1 Jn 2, 16-17) son como tres fuerzas gigantescas que han desencadenado un vértigo imponente de lujuria, de engreimiento orgulloso de la criatura en sus propias fuerzas, y de afán de riquezas. Toda una civilización se tambalea, impotente y sin recursos morales.
No cargo las tintas, hijos míos, ni tengo gusto en dibujar malaventuras: basta abrir los ojos y, eso sí, no acostumbrarse al error y al pecado. Un lamentable modo de acostumbrarse ha ocasionado la petulancia de algunos eclesiásticos que —posiblemente para encubrir su esterilidad apostólica— llamaban signos de los tiempos a lo que, a veces, no era más que el fruto, en dimensiones universales, de esas concupiscencias personales. Con ese recurso, en lugar de imponerse el esfuerzo de averiguar la causa de los males para ofrecer el remedio más oportuno y luchar, prefieren claudicar estúpidamente: los signos de los tiempos componen la tapadera de este vergonzoso conformismo.
¿Qué remedios emplearemos nosotros, cuando abunda tanta facilidad para desvariar? Hijos míos, inactivos no vamos a quedarnos. Equivaldría a desertar. El procedimiento primero se basa en la santidad individual. Es hora de exigencias en la conducta. Cada uno debe considerarse personalmente comprometido a responder con generosa fidelidad a la vocación recibida. No hemos de aflojar en el cumplimiento de nuestras Normas de piedad, si queremos aportar algún auxilio contra estos males. Hemos de luchar por guardar los sentidos, para que la presión de toda una sociedad cargada de erotismo no debilite la finura de nuestra vida casta; ni hemos de abrir la mano tampoco en las lecturas, aunque se lancen a diario, llenando kioscos y librerías, quintales de basura contra la fe y contra la moral.
Hay que pelear y resistir, hijos, no cabe más solución que ir contra la corriente, ayudándonos a mantenernos fieles y atribuyendo mucha importancia aun a lo más insignificante, en el ejercicio cotidiano de las virtudes. No existe nada de poca categoría: un abandono, en algo que se nos antoja de escasa monta, puede traer detrás una historia desagradable de traiciones. No os fiéis, pues, de vosotros mismos, aunque pasen los años. Mirad que lo que mancha a un chiquillo mancha también a un viejo.
En esta última decena de años, muchos hombres de Iglesia se han apagado progresivamente en sus creencias. Personas con buena doctrina se apartan del criterio recto, poco a poco, hasta llegar a una lamentable confusión en las ideas y en las obras. Un desgraciado proceso, que partía de una embriaguez optimista por un modelo imaginario de cristianismo o de Iglesia que, en el fondo, coincidía con el esquema que ya había trazado el modernismo. El diablo ha utilizado todas sus artes para embaucar, con esas utopías heréticas, incluso a aquellos que, por su cargo y por su responsabilidad entre el clero, deberían haber sido un ejemplo de prudencia sobrenatural.