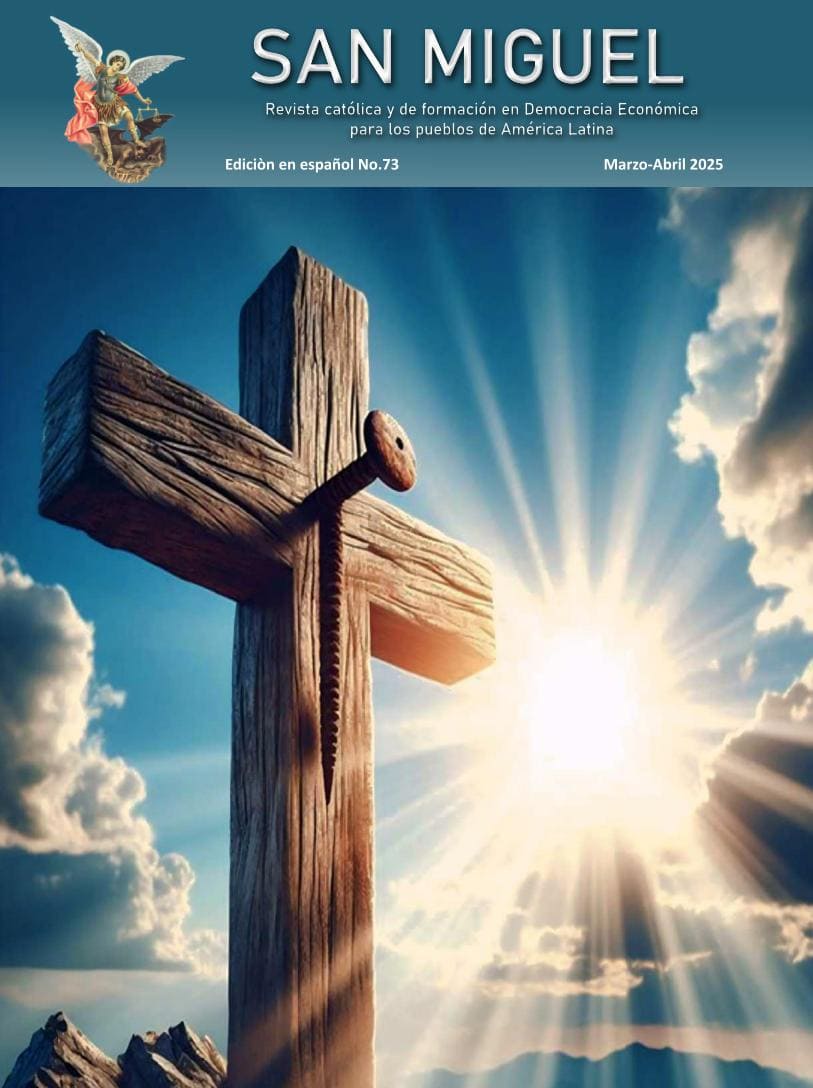Soy el típico caso de una persona con estudios universitarios y con un cargo de bastante responsabilidad, pero sin sabiduría para vivir. La formación y la verdadera sabiduría son dos cosas totalmente distintas. Ahora se que una vida llena de sabiduría es la que ha puesto a Dios en el centro. No siempre fue así...
Hasta hace poco, había definido el comienzo de mi matrimonio como una « atracción fatal ». Durante unos años, mi marido y yo éramos un matrimonio normal: ni bueno, ni malo. Me acuerdo de lo emotiva que fue para mí la Primera Comunión de nuestro hijo. Después, desgraciadamente, fuimos rodando cuesta abajo. Cada vez éramos mas extraños el uno al otro... Yo me aparte de la Iglesia durante muchos años; mi marido bebía cada vez mas y dejó de tener interés por la familia.
En 1989, mi cuñado murió en un accidente y ese fue el punto de inflexión. Empecé a hacerme preguntas sobre el sentido de la vida humana. En aquella época nadie ni nada me daban la respuesta y, como la naturaleza odia el vacío, comencé a buscarla en las religiones orientales y a conocer la filosofía del pensamiento positivo; en una palabra: empecé a crear la realidad a mi manera. Estuve en los templos hindúes de Polonia, participé en el cumpleaños del maestro espiritual, el gurú Krishna Kshetra Prabhu en Wroclaw (al suroeste de Polonia), y hasta recibí en casa a devotos de Krishna. Me fascinaba lo diferente que era aquella religión y aquella cultura. Leía muchísimo. Recuerdo que quería cambiar mi corazón, convertirme en una persona tranquila, moderada, buena y dulce. En vano... Tenía el deseo, pero no cambiaba. Mis reacciones eran muy rápidas, dictadas por las emociones. Perfeccionarse cada vez más es algo muy importante en todas las religiones, pero se me quedaba sin respuesta la pregunta de cómo conseguirlo. Creía en Dios y lo anhelaba, pero me parecía lejano e inalcanzable.
En mi familia las cosas iban de mal en peor. Mi marido contrajo muchísimas deudas, su empresa quebró y el bebía cada vez más. Pasé por el infierno de la mujer de un alcohólico: escenas y peleas de borracho, intervenciones de la policía, miedo, dificultades económicas y una conciencia que me acompañaba siempre: la del sufrimiento de nuestro hijo... Todo el mundo me intentaba convencer de que acabara con ese matrimonio. De manera que pedí el divorcio, buscando la oportunidad de llevar una vida normal, tanto para mí, como para mi hijo.
En noviembre de 2005 le pidieron a mi hijo, ser padrino de un niño y necesitaba el correspondiente certificado de la parroquia. Fui a ver al párroco y tuve que hacer frente a muchas palabras duras: que hacía mucho tiempo que no iba a Misa y ni siquiera recibíamos al párroco durante la visita pastoral anual en Navidad; que nunca nos había visto a mi marido y a mi juntos en Misa... Había muchas cosas ciertas en lo que decía. Eso me dolió. Por muy estúpido que suene, decidí llevarle la contraria al párroco e ir a Misa todos los días, para que se hartara de verme. Y así fue como empezó todo.
Oír Misa se convirtió para mí en algo extraordinario, un misterio sobrenatural, el encuentro del Cielo con la tierra. La fe viene por escuchar, y yo escuchaba y escuchaba y escuchaba. Recobré mis ojos y mis oídos. La Palabra que escuchaba en la Iglesia portaba alegría, esperanza y amor. Era como un bálsamo para mi alma marchitada. Me decían que Dios me amaba, que me había amado todo aquel tiempo, que desea mi bien, mi felicidad, que me perdona y yo sólo debo dejar de pecar. Decidí ir a Misa todos los días durante un año, para recordarlo y ordenarlo todo.
De una cosa me sentí segura: había en mí un deseo sincero de vida cristiana. Di con un ciclo de catequesis en mi parroquia. Me llamó la atención su anuncio: « Si tu relación se está deshaciendo, si quieres conocer a Jesucristo: ven ». Yo quería conocerlo. El contacto con la Palabra de Dios viva me hizo comprender lo que era la fe y me ayudó a soportar con mayor tranquilidad la muerte de mi madre. Estar con la gente de la comunidad me dio fuerzas para retirar la demanda de divorcio y para perdonar a mi marido. Al principio, cuando Marek, nuestro catequista, me dijo que debía perdonarlo y pedirle que me perdonara a mi también, pensé que se había vuelto loco. Pensé para mis adentros: « ¿Y qué puede saber este hombre de mí y de mis problemas? ».
Estaba convencida de que era mi marido quien tenía que pedirme perdón, y de rodillas. Pero había algo que me hizo arriesgarme, armarme de valor y tener confianza; sin límites y hasta el final. Me di cuenta de que yo también llevaba una parte de la culpa. Más de una vez había herido a mi marido con mis palabras, con mi falta de cariño y de empatía. Comprendí lo que significaba: « dejar que Jesucristo nazca en mi corazón »; y lo que querían decir aquellas palabras, repetidas tan a menudo, las de « morir por el otro »; es decir, abandonar las razones de uno mismo, de su ego, sus aspiraciones egoístas, que tienen por único objetivo la propia satisfacción. Recuerdo la sorpresa del tribunal del juzgado, cuando en el juicio por maltrato físico y moral que se celebró, mi hijo y yo afirmamos que perdonábamos a mi marido y que pedíamos la anulación del caso. Todos se quedaron perplejos: el juez, los amigos y la familia. Mi hijo Piotr y yo estábamos felices. Nos habíamos quitado un gran peso del corazón.
Recuerdo cuánto odio, rechazo y rabia había sentido contra mi marido y contra el mundo entero. Recuerdo aquella conciencia, terriblemente aplastante, de una « vida perdida ». Y recuerdo que, cuando invité a Jesucristo a entrar en mi vida, todos los sentimientos negativos que llevaba en mi corazón se acallaron. « Vengan a mí todos los que estén afligidos y agobiados, y yo los aliviaré » (Mt 11,28).
Sentí, casi físicamente, la profunda verdad de esas palabras. Comprendí que cada una de las palabras que pronunciara Jesucristo eran el Camino, la Verdad y la Vida. Si queremos que Su Palabra cambie nuestra vida, tenemos que tratarla como instrucciones que debemos aplicar y realizar con exactitud. Sólo se puede conquistar y cambiar a otra persona -por muy miserable, mala y corrompida que este-, a través del amor. Eso fue lo que me enseñó Jesús y lo que Él esperaba de mí. Hice algo de lo que no habría sido capaz, si no hubiera sido por Su poder. Cuanto más conocía a Jesucristo, más encanto tenía para mí. Tenía tantas ganas de seguir Sus pasos y de parecerme a Él, aunque sólo fuera un poco. En la admiración siempre hay una parte de deseo de imitar.
Pedí perdón a mi marido y empecé a mirarlo con ojos diferentes: como a un hermano en la fe. Su sorpresa fue absoluta... Se dio cuenta de que yo había cambiado; empezó a venir a Misa conmigo y se confesó, al cabo de un montón y pico de años. Ahora vamos juntos a la Eucaristía.
Sus relaciones con nuestro hijo han cambiado: es más responsable, más templado, más tranquilo. Por tercer año consecutivo ya, ha dejado de beber. Habla con respeto de los sacerdotes.
Hacemos muchas cosas juntos y hablamos mucho. Nuestros problemas los llevamos también a los encuentros de oración y a los retiros para matrimonios. Eso nos ha brindado una sensación muy especial de unión y ha puesto más cariño en nuestra relación.
Allí, entre los amigos de Jesús de Nazaret, vamos comprendiendo qué es el matrimonio sacramental, qué es estar juntos en lo bueno y en lo malo, y qué es el amor en el matrimonio. De nuevo -y esta vez, con plena conciencia de ello-, invitamos a Jesucristo a nuestra vida y Él hizo un milagro, como en Caná.
Soñamos con que nuestro hijo vea en nosotros a unas personas transformadas por Dios, afectuosas y buenas entre los dos y con todos los demás; a personas que viven el Evangelio. Creo que nuestro testimonio es para él la señal más fidedigna, la prueba de la existencia y de la acción de Dios.
Superar la situación en la que se encontraba nuestra familia sólo ha sido posible gracias a Dios. « Porque mi yugo es suave » (Mt 11,30), dice el Señor. Eso es totalmente cierto. Nosotros lo hemos experimentado. Entendemos qué es lo que realmente importa, lo que no tiene precio en la vida humana: es Dios, la familia y una relación afectuosa con la gente.
A todos los que se encuentran con problemas en su matrimonio, quisiera decirles con toda responsabilidad: el divorcio es la puerta al infierno. Hay que acordarse de ello. A los ojos de Dios, cada matrimonio es sagrado, es indisoluble y merece la pena sacrificarlo todo para salvarlo. Todo. Dios nunca deja abandonado al hombre. Nunca.