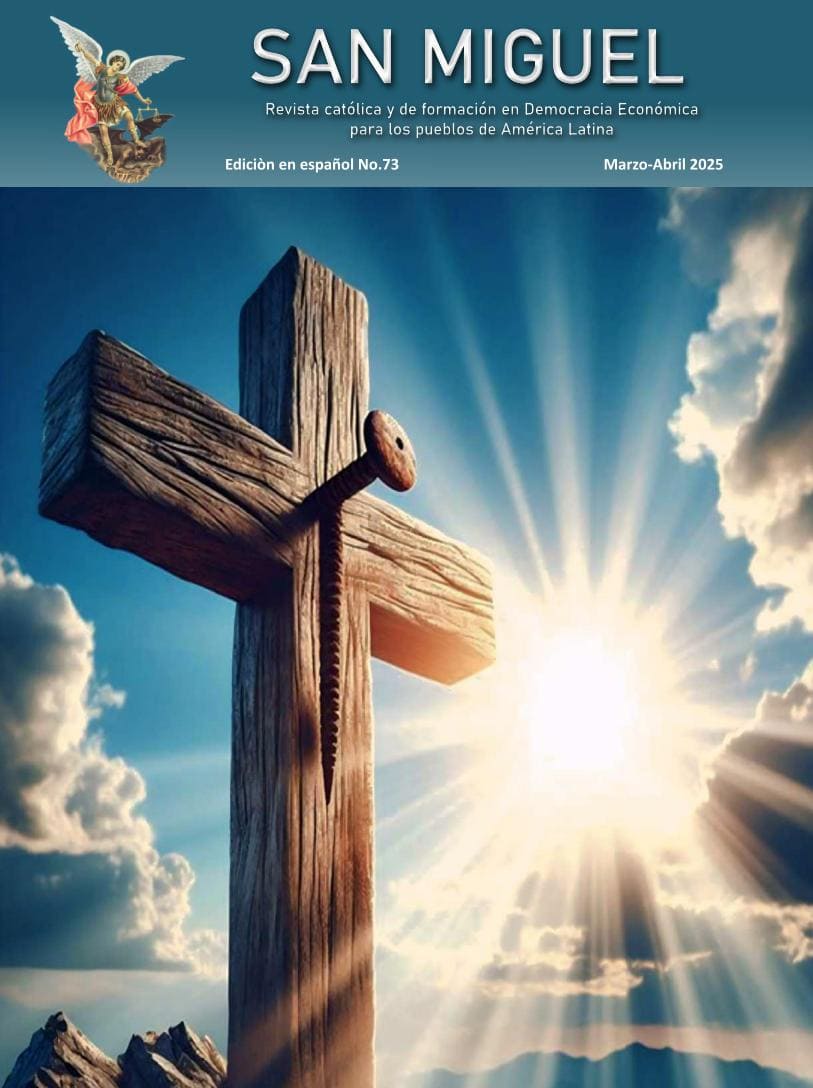En la conocida obra de Liszt sobre Chopin, segunda edición, 1879, se menciona una conversación que tuvo con el Sacerdote Jelowicki respecto al fallecimiento de Chopin.
El Padre Jelowicki, en carta dirigida a la señora Saveria Grocholska, en París y fechada en 21 de octubre de 1849, relata así la conversión y muerte del eminente músico polaco:
"Estimadísima señora: Estoy todavía bajo la impresión de la muerte de Chopin, ocurrida el 17 de octubre de este año. Ya desde hace mucho tiempo la vida de Chopin estaba suspendida de un hilo. Su organismo, siempre delicado y débil, se consumía día a día como la llama de su genio.
Durante muchos años, la vida de Chopin fue apenas un aliento. Su frágil y débil cuerpo estaba visiblemente desajustado para la fortaleza y fuerza de su genio. Era una maravilla que en tal débil estado pudiera siquiera vivir, y en ocasión actuar con gran energía. Su cuerpo era casi diáfano; sus ojos estaban casi ensombrecidos por una nube de la cual, de vez en cuando, destellaban los rayos de su mirada. Amable, bondadoso, rebosante de humor, y en toda forma encantador, no parecía ya pertenecer a la tierra, aunque desafortunadamente no había todavía pensado en el Cielo. Tenía muchos amigos, pero varios eran malos. Estos malos amigos eran sus aduladores, eso es, sus enemigos; hombres y mujeres sin principios, o mejor dicho con malos principios. Hasta su éxito sin rival, tanto más sutil y por lo tanto mucho más estimulante que el de todos los demás artistas, llevaba la guerra a su alma y contuvo la expresión de la fe y de la oración. Las enseñanzas de la madre más cariñosa y pía se convirtieron para él en un recuerdo del amor de su infancia. En lo que ocupaba la fe, la duda se había adentrado, y sólo esa decencia innata en su generoso corazón le impidió el darse gusto en el sarcasmo y la burla de las cosas santas y de las consolaciones de la religión.
Mientras estaba en esta condición espiritual, le atacó la enfermedad pulmonar que pronto se lo llevaría de nosotros. El conocimiento de esta cruel enfermedad llegó a mis oídos a mi vuelta de Roma. Me apresuré a visitarlo con el corazón saliéndome del pecho, para ver una vez más al amigo de mi juventud, cuya alma me era infinitamente más querida que todo su talento. Le encontré no más delgado, porque eso era imposible, pero sí más débil. Su fuerza se hundió, su vida palidecía visiblemente.
Aproveché su enternecida disposición para hablarle sobre su alma. Le traje a la mente la piedad de su infancia y la de su querida madre. "Sí", dijo él, "para no ofender a mi madre no me moriría sin los Sacramentos, pero de mi parte no los considero en el sentido que deseas".
Varios meses pasaron con conversaciones parecidas, tan dolorosas para mí, el sacerdote y el sincero amigo. Pero me aferré a la convicción de que la gracia de Dios obtendría la victoria sobre su alma rebelde, aunque no sabía cómo.
En la tarde del 12 de octubre me había retirado con mis hermanos para rezar por un cambio de mente en Chopin, cuando fui llamado por orden del médico, que temía que no sobreviviría la noche.
'¡Imagínate, si puedes, la noche que pasé! El día siguiente era el 13, la fiesta de S. Eduardo, el santo patrón de mi pobre hermano. Celebré la Misa por el reposo de su alma y recé por el alma de Chopin. "Dios mío", supliqué, "si el alma de mi hermano Edward te complace, concédeme, este día, el alma de Frédéric".
'Doblemente afligido, fui entonces al hogar melancólico de nuestro pobre enfermo.
'Le encontré con el desayuno, que estaba servido tan cuidadosamente como siempre, y después de que me invitó a compartirlo, le dije: "Amigo mío, hoy es el santo de mi pobre hermano". "¡Oh, no hablemos de ello!" suplicó. "Mi más querido amigo", continué, "debes darme algo por el santo de mi hermano". "¿Y qué te daré?" "Tu alma". "¡Ah! Comprendo. Aquí está; ¡tómala!"
'Ante esas palabras, una indescriptible alegría y angustia se apoderaron de mí. ¿Qué le debería decir? ¿Qué debería de hacer para restaurar su fe, cómo no perder en vez de ganar esta querida alma? ¿Cómo debería empezar a llevarlo de regreso a Dios? Me tiré sobre mis rodillas, y después de un momento, recogiendo mis pensamientos, grité en lo más profundo de mi corazón: "¡Atráele hacia Ti Tú mismo, Dios mío!".
Sin decir una palabra le mostré el crucifijo a nuestro querido inválido. Rayos de luz divina, llamas de fuego divino, corrieron, diría yo, visiblemente de la figura del Salvador crucificado, y al instante iluminaron el alma y encendieron el corazón de Chopin. Lágrimas ardientes corrieron de sus ojos. Su fe revivió de nuevo, y con un indecible fervor se confesó y recibió la Santa Cena. Después del sagrado Viático, penetrado por la consagración celestial que los Sacramentos derraman sobre las almas pías, pidió la Extremaunción. Deseó pagar con esplendidez al sacristán que me acompañaba, y cuando le comenté que la suma que presentaba era veinte veces demasiado, respondió: "Oh, no, ya que lo que he recibido no tiene precio".
De cuando en cuando, con éxtasis de fe, de esperanza, de gran amor, besaba un crucifijo. En otros momentos hablaba con ternura diciendo: "Amo a Dios y amo a los hombres… Me está bien morir así… Hermana mía preferida, no llores…; no lloréis, amigos míos…; yo soy feliz… Rogad por mi alma…" Otras veces, al dirigirse a los médicos que luchaban para salvarle la vida, exclamaba: "Dejadme que muera, Dios me ha perdonado y me llama a su seno", y después: "¡Bella ciencia que prolonga los sufrimientos!"
Mientras moría todavía invocaba los nombres de Jesús, María, José, besaba el crucifijo y lo apretaba contra su corazón exclamando: "¡Ahora estoy en la fuente de la Bienaventuranza!"
Así murió Chopin, y de verdad fue su muerte el más bello concierto de toda su vida. Rogad por él, señora".