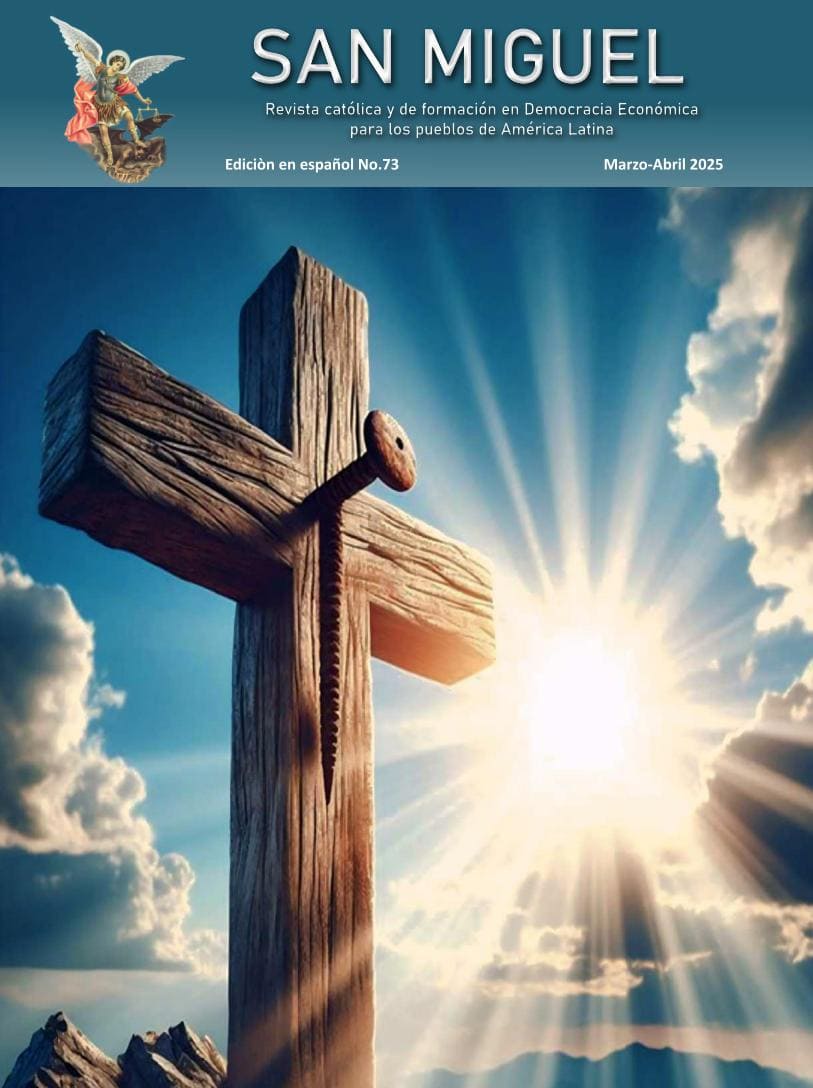Tengo 24 años, y desde hace casi 4 estoy casada y soy madre de dos magníficos niños.
Hasta el 20 de marzo de este año, no había un lugar para Dios en mi vida. Sí que era cristiana, pero sólo iba a Misa para despacharlo y listo. Para mí, la Misa era como una sesión de cine: iba, escuchaba las palabras del cura y nada más. Después de cada confesión, comulgaba de forma sacrílega. En el sacramento de la penitencia, confesaba a Dios cosas de poca importancia. Decía lo que me convenía: ¿cómo voy a confesar ante el sacerdote –una persona desconocida– mis verdaderos pecados? Al salir de la Iglesia, me alegraba de haber cumplido con la obligación de confesarse, de haberme quitado aquel peso de encima.
El 20 de marzo de este año, por la gracia de Dios, viví un retiro de una manera auténtica. Fui a recibir el sacramento de la penitencia, y por primera vez confesé con sinceridad mi único y, en aquel momento, dolorosísimo pecado: el haber sido infiel a mi marido.
Al principio, creíamos que todo iba muy bien. Nos entendíamos sin palabras. Luego apareció nuestro primer hijo, lo que precipitó una boda acelerada. Tres años más tarde volví a quedarme embarazada y pude gozar nuevamente del don de la maternidad. Trabajábamos, educábamos a nuestros hijos y nos amábamos con un amor conyugal sin desasosiegos.
Fue la última Navidad la que marcó un punto de inflexión. Mi marido dejó de hablarme, me trataba como si no existiera. No entendía por qué pasaba todo eso, porque de hecho, no habíamos discutido ni había otros motivos para ello. Y fue entonces cuando me enteré de que en su vida había otra mujer. Se interpuso entre nosotros como un ladrón, se llevó nuestra felicidad y nuestra confianza mutuas. El dolor fue terrible; lloré mucho, me quedé hecha una auténtica piltrafa de persona. En aquel momento, aún no me había convertido a la fe en Dios. No levanté mis ojos hacia Él, no clamé: « Dios, ¡salva nuestro amor! »...
Y entonces conocí a alguien en la red: un hombre divertido, inteligente y que me comprendía bien. Al cabo de tres semanas de hablarnos en este mundo virtual, decidimos vernos. Y entonces sucedió: traicioné al hombre con el cual Dios me había unido con un lazo conyugal sagrado... Creía ingenuamente que cuando lo hiciera, sentiría satisfacción y me sentiría mejor. Pero no fue así: incluso fue mucho peor que antes.
Desde el momento en el que lo hice, algo murió en mí. No entendía mi estado; fue un sacerdote quien me hizo comprender que de este modo había cometido un suicidio del alma.
Durante la confesión, de verdad, por primera vez en mi vida me arrepentí sinceramente por este pecado. Aquella confesión me calmó. El cura me escuchó con tranquilidad y me dijo: « Tú, a quien necesitas no es a un hombre; es a Dios, quien siempre puede abrazarte y secar tus lágrimas, si tú se lo permites ».
El adulterio es un gran pecado. Es como un fango del que cuesta mucho salir por las propias fuerzas; pero sé que, si se lo permito a Dios, Él, sujetando con fuerza mi mano, me sacará de ello.
« Tú, a quien necesitas no es a un hombre; es a Dios... »: fueron unas palabras sencillas y en mi corazón, gracias a ellas, se derramó el amor Divino... Desde el mismísimo día de aquella confesión, rezo por aquel cura, para que Dios misericordioso le conceda su gracia; para que él pueda ayudar a otra gente, igual que me ayudó a mí. También desde aquí, quiero agradecer mucho a Dios por haber puesto a aquel sacerdote en mi camino. Fue a través de él como Dios abrió mis ojos. Hoy sé que, para Jesús, soy única, importante y de un valor inestimable. Él no me rechazará nunca. No quiero volver a caer en el pecado, pero también sé que, aunque vuelva a apartarme del camino del Señor, Él me esperará siempre.
Satanás tiene un gran poder. Mirad: con mi pecado egoísta, no sólo hice daño a mi familia, sino también a los seres queridos del hombre con quien lo hice. Ellos también sufren por mí. Un pecado hirió y defraudó la confianza de tantas personas...
Ahora me estoy convirtiendo, siento el poder y el amor Divinos. Me queda por dar un paso grande y difícil. Debo confesar esa infidelidad repugnante a mi marido. Sé que será dificilísimo, pero confío en la Divina Misericordia y tengo fe en que podré hacerlo con la ayuda de Dios.
No quiero juzgar ni condenar a mi marido. Dios me concedió una gracia inmensa: lo perdoné. Sí, mi marido me engañó primero, pero también entiendo mi culpa: el no haber intentado siquiera hacer nada que pudiera salvar nuestro amor. Elegí el camino más fácil: le pagué con la misma moneda...
Ahora veo lo pecaminosa que soy. Poco a poco, vuelvo a mi Maestro. Sí, quiero que Jesucristo sea mi Maestro personal y que me guíe a través de la vida. Sé que es un camino largo y lleno de emboscadas de Satanás, pero también creo que lo conseguiré, con la ayuda de Dios. Quiero que Jesús esté conmigo para siempre, que me prevenga de otras caídas. Hoy puedo decir con la conciencia tranquila que amo a Cristo, que deseo su cercanía y que vuelvo a buscarlo siempre de nuevo y con persistencia. Por fin he abierto la puerta de mi vida a Dios y no quiero que Él sea sólo como un huésped en mi vida. He vivido ya 24 años, y no fue hasta el 21 de marzo pasado que viví la Misa con todo mi ser. ¡Es maravilloso sentir a Dios tan cerca!
Querida Redacción: les pido con todo mi corazón que publiquen esta carta. Que sea una advertencia para todos los matrimonios de lo fácil que es caer en la trampa del mal. Qué bien se nos da juzgar a nuestros seres queridos, olvidando que uno debe edificar el reino de Dios primero en el propio corazón.
Queridos Hermanos unidos por el lazo conyugal sagrado: rezad juntos, id a Misa juntos, recibid juntos el Sacramento de la confesión y la Sagrada Comunión. Confiad vuestro matrimonio, vuestros hijos y todas vuestras familias a Jesús misericordioso. Es muy importante para que podáis edificar vuestra Iglesia doméstica. Estad siempre con Cristo, en los momentos buenos y en los malos, pues así, venceréis todas las tentaciones de Satanás.
¡Hoy soy tan feliz! Amo a Dios y quiero perseverar en ello toda mi vida. También sé que Dios me ama y que así será siempre. Independientemente de cuántos pecados vuelva a cometer (aunque no quiero hacerlo), siempre podré volver a Él, y nunca me rechazará; siempre me acogerá con los brazos abiertos.
Dios nos ama a todos con el amor más poderoso del mundo. ¡Merece la pena vivir para este amor!
Editado de la Revista Amaos.