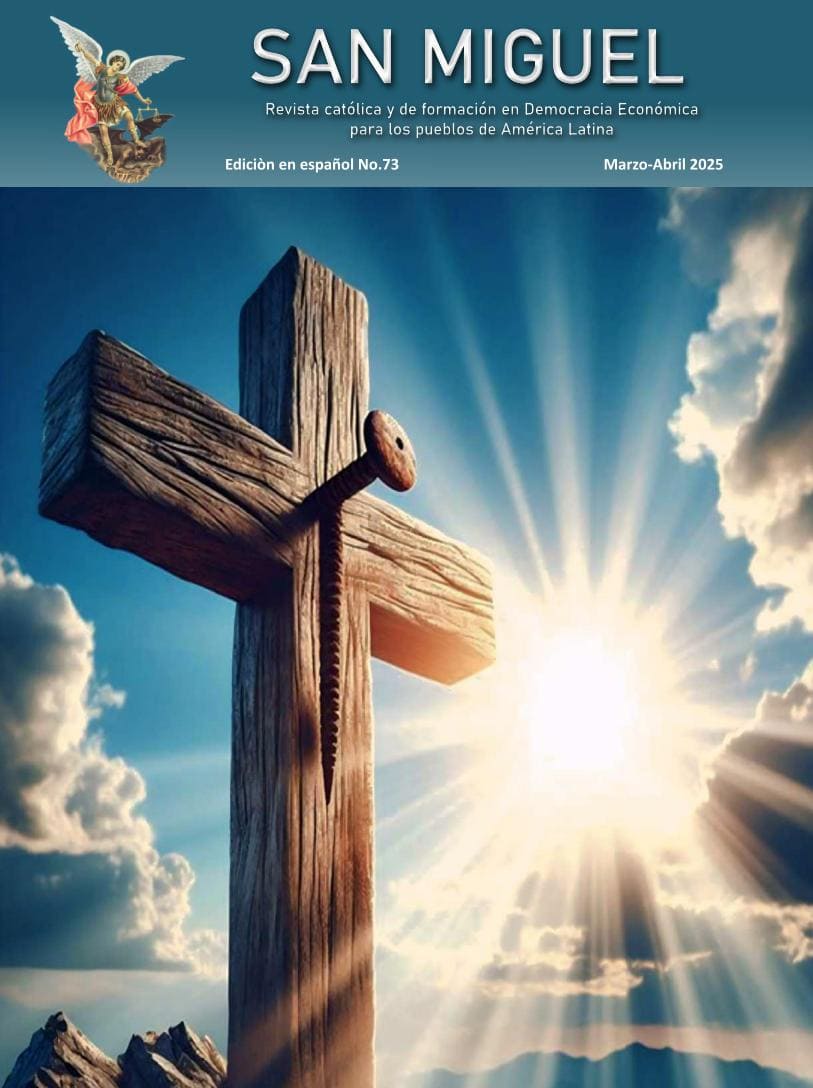Y ahora nos va a hablar ¡del pecado! Lo que nos faltaba…
Lo vergonzoso es que hoy se predique tan poco del « pecado », cuando Cristo y los Apóstoles hablan de él tantas veces.
Hay que predicar del pecado y combatirlo
Actualmente, casi se ha suprimido la misma palabra. A lo más se dice « grave desorden » y eufemismos semejantes. Sin embargo, el ángel del Señor anuncia a José que el que nacerá de María virgen « salvará a su pueblo de sus pecados » (Mt 1,21). Y Juan Bautista presenta a Jesús a su pueblo diciendo: « éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo » (Jn 1,29). La Sagrada Escritura, Jesucristo, los Apóstoles, la Tradición, la Liturgia, el Magisterio, los santos, hablan con frecuencia del pecado, y de Cristo como el único Salvator mundi que puede liberarnos de él. ¿Y habremos nosotros de silenciar nuestra predicación contra el pecado, dándola por superada? No lo entendía así, por ejemplo, San Juan Pablo II (cf. exhort. apost. Reconciliatio et Pænitentia, 2-XII-1984; catequesis sobre el pecado, VIII-XII-1986).
Las Iglesias locales configuradas más bien como las ONG filantrópicas son aquellas que combaten « las consecuencias del pecado » – hambre, enfermedades, violencias, injusticias, exilios forzados, etc.–, procurando aliviar de ellas a los hombres, en lo que realizan una inmensa obra de caridad; pero que no combaten directamente el « pecado », predicando el Evangelio y procurando con el Espíritu Santo hacer cristianos. No prolongan, pues, la misión que recibieron de Cristo, que es la misma misión que Cristo recibió del Padre.
Es decir, no cumplen su misión principal. Si no predican porque no pueden (al día siguiente los expulsan del país), ad impossibilia nemo tenetur (A lo imposible nadie está obligado). Pero si pudiendo hacerlo, no lo hacen – por ideología errónea –, incumplen su misión. Hoy vemos que estas Iglesias que no evangelizan, incluso en sus propios países, donde nadie les impediría hacerlo, se van reduciendo aceleradamente. Y si no se convierten, recuperando su misión apostólica, se extinguirán a corto plazo, o quedará de ellas un exiguo resto de Yahvé.
El pecado en el Antiguo Testamento
El conocimiento de Dios y el conocimiento del pecado van unidos
Se conoce qué es realmente el pecado en la medida en que se conoce de verdad a Dios. Aquellas oscuras religiones que apenas sabían de un Dios personal y que con frecuencia tampoco conocían la condición libre del hombre, consideraban el pecado como infracción de un tabú, como impureza ritual, quizá a veces como algo contraído involuntariamente, o como una quiebra social por la que los dioses debían ser aplacados. Es la luz de la revelación bíblica la que suscita en Israel un conocimiento profundo del pecado del hombre, en la medida en que va revelando el ser de Dios, su bondad, poder, belleza, misericordia, en una palabra, su santidad.
Ya el pecado primero se muestra en Adán y Eva
como desobediencia al mandato de Dios, como voluntad orgullosa de autonomía ante el Creador: ellos quieren « ser como Dios », quieren determinar en forma autónoma « el bien y el mal » (Gen 2,17-3,24). Y así caen bajo el influjo maléfico del Demonio. La naturaleza misma del pecado aparece muy claramente en este relato primitivo, y también sus terribles consecuencias: Adán y Eva, que eran amigos de Dios, ahora « se esconden » de él, avergonzados y temerosos. El hombre culpa a la mujer –desolidarizándose de ella–, y la mujer culpa al Diablo. Arrojados del paraíso, ya no tienen acceso al árbol de la vida, se ven en la aflicción y el trabajo penoso, y conocen el rostro tenebroso de la enfermedad y de la muerte. Eso es el pecado.
Más tarde, la misma historia de Israel va a ocasionar la revelación del pecado, de un pecado que la Biblia siempre contempla en el marco luminoso de la misericordia del Señor. El pueblo elegido no es un pueblo inocente y virtuoso. Aunque fue sacado de la abyecta idolatría (Jos 24,2.14; Ez 20,7.18), y constituido por Dios como « hijo primogénito » (Ex 4,22), multiplicó una y otra vez sus rebeldías contra su Salvador (Dt 9,7). La historia de Israel, siempre considerada en relación a Yahvé, aunque a veces santa y gloriosa, está lastrada por una sucesión de infidelidades, ingratitudes, ofensas contra Dios…
Israel en el desierto no se fía del Señor, y cae en la infidelidad. Tras salir de Egipto, pasada la primera euforia, murmura una y otra vez contra Yahvé (Ex 16,2-12; 17,7). Añora las carnes, melones, cebollas y alimentos de Egipto, se queja del maná, que no le sabe a nada (Núm 11,4-6), y llega a ser para Moisés un pueblo « insoportable » (11,14; cf. Ex 17,4).
Los pecados abren entre Yahvé y su pueblo un abismo de separación (Is 59,2; Jer 2,13). En esa separación hay rebeldía, un intento miserable de sacudirse el yugo bendito de Yahvé, y hay también mentira, falsedad y engaño. El Señor se lamenta de ello: « Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo » (Sal 2,3)… « ¡Ay de ellos, por haberse apartado de mí!; ¡desgraciados! por rebelarse contra mí. Yo los salvaba y ellos me mentían » (Os 7,13).
El pecado de Israel es siempre una abominable ingratitud. Los judíos son « hijos desnaturalizados, que se han apartado de Yahvé, que han renegado del Santo de Israel, y le han vuelto las espaldas » (Is 1,4). Más aún, el pecado es un terrible adulterio: Israel, la mujer miserable y deshonrada, la que fue purificada y adornada por Yahvé, la que él tomó como esposa, se prostituye después indecentemente con el primero que pasa (Ez 16). Los judíos se hacen siervos del « espíritu de fornicación, desconocen a Yahvé, traicionan a Yahvé, engendrando hijos extraños » (Os 5,4.7); « han preferido la ignominia a la gloria de Yahvé » (4,18). Y el Señor se lo echa en cara: « como la infiel a su marido, así has sido tú infiel a mi, Casa de Israel » (Jer 3,20).
« Contra ti, contra ti sólo pequé, cometí la maldad que aborreces » (Sal 50,6)
En la revelación bíblica el pecado es siempre una ofensa contra Dios. Nunca en la Biblia se muestra el pecado como si sólo fuera el quebrantamiento moral de unas normas éticas anónimas. Muy al contrario, El nos dio sus mandamientos con tanto amor, « para que fuéramos felices siempre » (Dt 6,24), y nosotros, rechazando sus preceptos, le rechazamos a Él miserablemente, despreciando al Señor.
En el pecado del rey David con Betsabé, por ejemplo, es horrible el adulterio, y espantoso el homicidio del marido traicionado, Urías. Pero lo más horrible y espantoso de ese pecado es el desprecio del Señor. El profeta Natán le dice a David: « Así dice el Señor, Dios de Israel. "Yo te ungí rey de Israel, te libré de las manos de Saúl", etc. (ingratitud). ¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor, haciendo lo que a él le parece mal? Mataste a espada a Urías, el hitita, y te quedaste con su mujer. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías"… David respondió a Natán: "¡He pecado contra el Señor!" » (2Sam 12,1-14). La Biblia desde el principio entiende siempre en este sentido el misterio del pecado. « Señor, ten misericordia, sáname, porque he pecado contra ti » (Sal 40,5).
El mismo modo que el Señor tiene de establecer sus leyes morales revela claramente cuál es la naturaleza más profunda del pecado. Y así lo entenderá siempre Israel. En la proclamación, por ejemplo, del código moral del Levítico leemos:
« Yahvé habló a Moisés, diciendo: "habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Yahvé, vuestro Dios. No haréis lo que se hace en la tierra de Egipto… Guardaréis mis leyes y mis mandamientos. El que los cumpliere vivirá por ellos. Yo, Yahvé ». Y tras este inicio, viene una larga enumeración de lo que es debido hacer o está prohibido; para terminar diciendo: « Yo Yahvé, vuestro Dios » (Lev 18, 1-30). Un esquema idéntico se reitera en los capítulos siguientes, que terminan con iguales palabras: « Guardad todas mis leyes y mandamientos y practicadlos. Yo, Yahvé » (19,1-37). « Santificaos y sed santos, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Yo, Yahvé, que os santifica » (20,7).
En Israel el amor a Dios se identifica con el amor a sus mandamientos. « Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón… y llevarás muy dentro del corazón todos estos mandamientos que yo hoy te doy » (Dt 6,5-6). « Los que me aman guardan mis mandamientos » (5,10; cf. 10,12-13). Esta identificación de la norma moral con el mismo Dios, de quien proceden, explica que tanto en el AT como en el NT el amor a los mandamientos de Dios y el amor a Dios mismo se identifican (Jn 14,15.21; 15,10.14).
En los Salmos, por ejemplo, en el 118, el amor a los Mandatos divinos va totalmente unido con el amor a Dios mismo. « Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero; lo juro y lo cumpliré: guardaré tus justos mandamientos » (105-106). « Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos… Tus mandatos son mi delicia; la justicia de tus preceptos es eterna, dame inteligencia y tendré vida » (137.143-144). Israel está orgulloso de tener a Yahvé como Dios y orgulloso de haber recibido sus mandatos (Dt 4,7-8). Dios se identifica con sus leyes. Se identifica con su propia Voluntad.
Por otra parte, nuestro pecado, al ofender a Dios, no logra dañarle. Eso es impensable. Como Santo Tomás explica, « Dios no es ofendido por nosotros sino en cuanto [pecando] obramos contra nuestro propio bien » (Summa C. Gentes III,122). Los hombres « perjuran, mienten, matan, roban, adulteran, oprimen, homicidios sobre homicidios » (Os 4,2), y esto ofende a Dios porque daña al hombre, que es Su amado. Los mismos pecados de blasfemia o idolatría, más directamente contrarios a Dios, ofenden al Señor en cuanto destrozan al hombre mismo. Y así dice Yahvé, « para irritarme hacen libaciones a dioses extranjeros. ¿Es a mí a quien irritan? ¿No es más bien para su daño? » (Jer 7,18-19).
En fin, si el pecado es apartarse de Dios, la conversión será volver al Señor, reintegrarse a su amor, a su obediencia, a la unión con él, a la fidelidad esponsal de la Alianza. El alma adúltera del pecador se dice entonces a sí misma: « Voy a volverme con mi primer marido, pues entonces era más feliz que ahora », y el Dios-Esposo la recibe dulcemente: « Yo seré tu esposo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia y derecho, en amor y en compasión » (Os 2,9.21).
El pecado en el Nuevo Testamento
La Ley antigua no fue capaz de salvar a los judíos del pecado. « El precepto, que era para vida, fue para muerte » (Rm 7,10). Por eso ya el Antiguo Testamento anuncia un Salvador que « justificará a muchos y cargará con sus culpas » (Is 53,11). Y este Salvador es Jesucristo, que « se manifestó para destruir el pecado, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca » (1 Jn 3,5-6). El fue enviado por el Padre para « llamar a los pecadores » (Mc 2,17), « para quitar el pecado del mundo » (Jn 1,29).
El pecado había hecho de nosotros « hijos rebeldes », « hijos de ira » (Ef 2,2-3), « enemigos de Dios » (Rm 5,10; 8,7), esclavos de nuestro mal corazón (1,24. 28), más aún, esclavos del Demonio (Jn 8,34; 1Jn 3,8). El pecado se había adueñado de todo hombre y de todo el hombre, mente, voluntad, sentimientos, cuerpo, palabras y obras (Rm 7,15-24). ¿Cómo pudo Dios permitir una tragedia tal?…
Dios permitió el pecado de Adán y su descendencia « porque » había decidido salvar a los hombres por Cristo, el nuevo Adán, inicio de una humanidad sanada y liberada. Si el Señor permitió que en torno a Adán se formara una tenebrosa solidaridad en el pecado, fue porque había decidido que en torno a Cristo, segundo Adán, surgiera una luminosa solidaridad en la gracia. « Si por el pecado de uno solo [Adán] reinó la muerte, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por obra de uno solo, Jesucristo » (Rm 5,17). Por eso la Iglesia, en el pregón de la noche pascual, canta llena de gozo: « ¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! ». Feliz el hombre, pues « donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia » (Rm 5,20).
La parábola del hijo pródigo revela el doble abismo: la Miseria del hombre pecador y la Misericordia divina salvadora (Lc 15,11-32; cf. Juan Pablo II, enc. Dives in Misericordia 30-XI-1980, 5-6). El pecador es el hijo que busca realizar su vida y ser feliz lejos del Padre, como no-hijo, y que termina en la abyección más profunda, fuera de Israel, hambriento, cuidando cerdos –animal impuro para los judíos–. En este sentido, Antiguo y Nuevo Testamento coinciden plenamente al manifestar la naturaleza del pecado. Lo que trae de nuevo el Evangelio es que gracias a El la revelación de la misericordia del Padre hacia el pecador, ya manifestada con frecuencia en el A.T., se hace total e insuperable en Jesucristo, « cuando se manifestó (epefane) la bondad y el amor de Dios hacia los hombres » (Tit 3,4; cf. Jn 3,16; Rm 5,8; 8,35-39; Tit 3,4). Y lo nuevo es también que el retorno a la casa del Padre se hace por Cristo: « Yo soy el Camino; nadie viene al Padre sino por mí » (Jn 14,6). « Yo soy la Puerta; el que entrare por mí se salvará » (10,9).
Naturaleza del pecado
El pecado es ofender a Dios, separarse o alejarse de él más o menos. Es buscar el bien propio al margen de Dios, contra él. Es por tanto, renegar de la condición de hijos suyos. Este misterio de horror se da en cualquier pecado. Por ejemplo, una mujer casada siente que en su situación no es feliz, no se realiza; y llega un momento en que se junta con otro hombre en adulterio, porque trata de ser feliz… alejándose de Dios. ¡Qué espanto!… La fornicación no es lo peor en esta situación de pecado; lo peor es que esa persona trata de vivir, intenta realizarse, ganar realidad, separándose de Dios: ése es el corazón mismo del pecado. Prefiere seguir la exigencia de su pasión a permanecer unida a Dios por el amor y la obediencia. ¡Qué horror, si pensamos que en Dios « vivimos y nos movemos y existimos » (Hch 17,28)! Por eso dice Santo Tomás que: « el pecado mortal implica dos cosas: separación de Dios y dedicación al bien creado; pero la separación de Dios (aversio a Deo) es el elemento formal, y la dedicación (conversio ad creaturam) es el material » (STh III,86, 4 ad 1m).
El pecado es rechazar un don de Dios, lo que equivale a rechazarle a Él. Puesto que en Dios vivimos y somos, de él vienen a nosotros constantemente impulsos de naturaleza y de gracia: « Todo buen regalo, todo don perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces » (Sant 1,17). Pues bien, siempre que pecamos, rechazamos en mayor o menor medida estos dones de Dios. El pecado será mortal si el don rechazado es necesario para vivir con Dios. Será, en cambio, venial si el don rechazado es conveniente, pero no estrictamente necesario para vivir en unión con Él. Volviendo al anterior ejemplo: Dios quería conceder a aquella esposa la gracia de permanecer fiel a su marido, participando de la cruz de Cristo; pero ella, entregándose al adulterio, no ha querido recibir esa gracia, ha rechazado el don de Dios, la participación maravillosa en su amor: ha rechazado al Señor, ha elegido realizar su vida marchándose de la Casa del Padre…
El pecado es siempre un acto humano, es decir, consciente y libre: un acto que implica conocimiento suficiente de la malicia del acto (advertencia) y que exige consentimiento libre de la voluntad (deliberación); un consentimiento al menos indirecto, pues el que quiere la causa, directa o indirectamente quiere el efecto necesario y previsible. Sin plena advertencia y deliberación, no puede haber pecado mortal, aunque la materia del acto sea grave. Es evidente que quien comete algo malo sin conocimiento y sin voluntad libre, comete sólo un pecado material, inculpable, que no es pecado formal. Puede haber en cambio pecado formal in causa cuando esa ignorancia no ha sido invencible, sino debida al desinterés por conocer los pensamientos y caminos de Dios.
Hay, por otra parte, pecados positivos de comisión, o negativos por omisión de actos debidos. Hay pecados externos, y otros que son internos, que solamente se dan en la mente y el corazón. Hay, en fin, pecado original, propio de la naturaleza humana, y personal, actualmente imputable a la persona.
Hoy son muchos los cristianos que ignoran lo que es el pecado. Por no conocer la sagrada Escritura y por ignorar la gran doctrina teológica y espiritual de la Iglesia, no tienen de su pecado una conciencia sana y verdadera, sino que lo viven y se arrepienten de él –cuando se arrepienten– dentro de un cuadro mental puramente moralista, horizontal, con frecuencia marcadamente pelagiano, con una referencia a Dios muy débil. Ésta es una de las causas principales de que los pecadores permanezcan en el pecado.
Los errores sobre el pecado son innumerables. Hay ignorantes o escrupulosos que estiman posible el pecado sin advertencia suficiente (« sin darme cuenta, bebí demasiado y me emborraché »); o que creen posible el pecado sin deliberación voluntaria (« me obligaron a beber, y por más que me resistí, me emborraché »). Pero quizá el error más común es el pecado sin referencia a Dios, es decir, el pecado entendido como una falla personal que humilla la soberbia (« no supe dominarme, y bebí hasta perder la conciencia »), o como un fracaso social que hiere la vanidad (« todos me vieron borracho… ¡que vergüenza, qué dolor! »). Para otros que tienen un hondo sentido estético moral, el pecado es simplemente algo feo, degradante (« estuve borracho, grité a la gente, vomité, rompí cosas: fue algo horrible »). De estos modos tan falsos de entender-sentir los propios pecados no puede surgir un arrepentimiento verdadero.
El pecado, sin duda, es falla personal, fracaso social y algo muy feo y vergonzoso, aunque no siempre el pecador lo capte así. Eso está claro. Pero cuando así es entendido, puede producir gran dolor y también lágrimas –que serán, por cierto, muy amargas–. Sin embargo, el pecado es algo mucho más grave que todo eso: es ofensa contra Dios, separación o alejamiento de Él, rechazo de sus dones. Sólo si el pecador, ayudado por la gracia, entiende así su pecado, podrá llegar, con el auxilio de la gracia, al verdadero arrepentimiento, aquel que, con la gracia del Salvador, transforma realmente al hombre, dándole un corazón nuevo. Así es como el pecador recibe de Dios un perdón que renueva verdaderamente su espíritu, y que no es una mera declaración externa y luterana de justicia, ni tampoco un pseudo-perdón de Dios pseudo-misericordioso a un pecador pseudo-arrepentido.