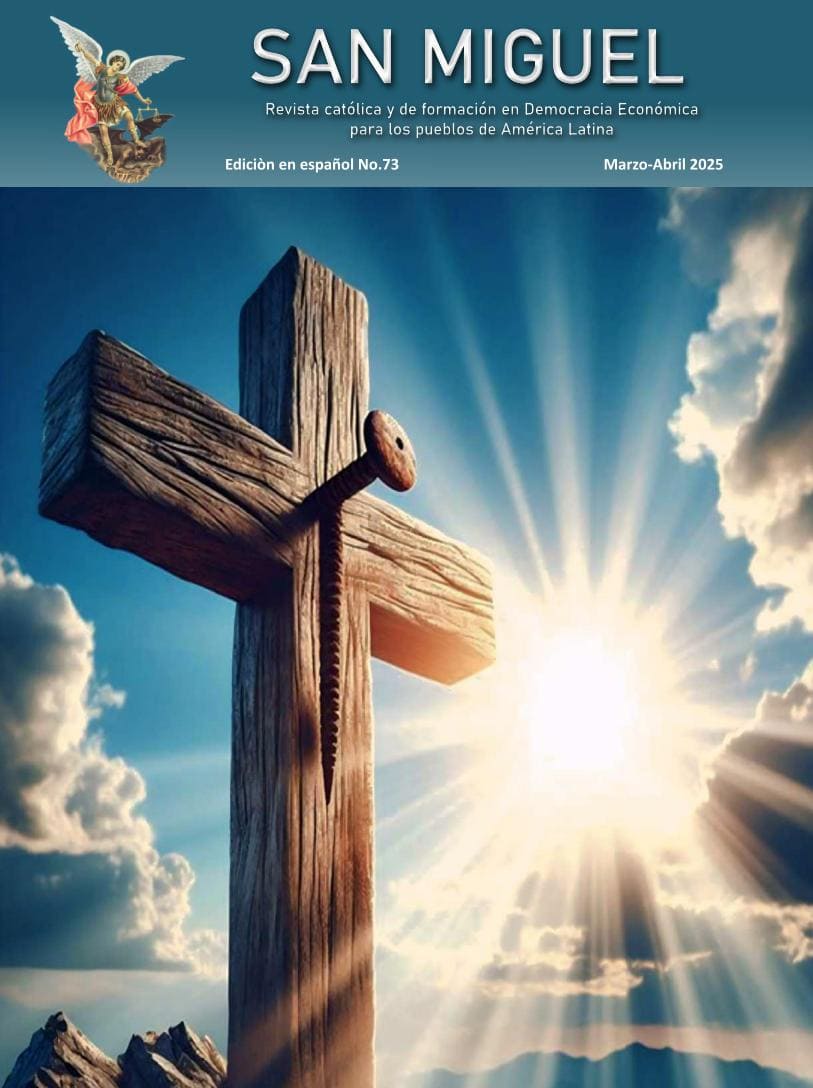El lector ha adquirido, sin darse cuenta, las claves de la gestación sobrenatural e histórico-cultural del mundo creado por Tolkien. Y esas claves son, como no podría ser de otro modo, religiosas.
"El Silmarillión" de J. R. Tolkien fue escrito después de que pusiera fin a la larga y maravillosa historia de los hobbits, los elfos, los magos, los enanos, los orcos y los perversos Saruman y Sauron que nos deslumbrara desde el cine con "El señor de los anillos" y "El hobbit" de Jackson. Como aclara en el prólogo su hijo –responsable de la edición después de su muerte-, no se trata de una obra completa estructurada alrededor de una historia, como sus otras novelas, sino de un gran conjunto de sucintas descripciones; circunstanciales y escuetos relatos fantásticos; cronologías; exhaustivos linajes; guerras y más guerras contadas casi con un laconismo telegráfico; complejas precisiones geográficas con toponimias impronunciables que hasta dificultan su lectura, y todas ellas en papeles sueltos, apuntes, que el gran escritor había producido y jamás reunido en un libro y mucho menos editado y acaso ni siquiera pensado editar.
Era como si lo hubiese escrito para sí mismo
Y quizás tenía razón hasta desde el punto de vista editorial, puesto que, como es lógico imaginar, la lectura de tamaño volumen no es fácil, sino más bien pesada, esforzada, trabajosa, y sólo al final de sus casi 400 páginas, el lector común se ve recompensado con la paulatina aparición de los entrañables personajes y el paisaje de la Tierra Media.
Pero resulta que de pronto esos mismos personajes y todo su entorno toman una dimensión diferente, más abarcadora, más profunda, más comprensiva, luego de haber pasado por "El Silmarillón", porque el lector ha adquirido, sin darse cuenta, las claves de la gestación sobrenatural e histórico-cultural de ese mundo, al que Tolkien también le ha desarrollado un idioma. Y esas claves son, como no podría ser de otro modo, religiosas. De modo que las formas y lenguajes de la obra nos llevan casi de inmediato a pensar en el Antiguo Testamento, tanto como las dificultades de su lectura y aprehensión.
Es difícil leer el Antiguo Testamento, pero es absolutamente imposible comprender y mucho menos asumir nuestra cultura sin él.
Y Tolkien supo que no podía darle la carnadura que pretendía para su mundo sin lo que el Padre Fosbery, en su "Cultura Católica", define como los "datos de la Revelación" que se abrieron paso por la oscuridad del mundo en las manos de los Reyes y Profetas del pueblo elegido para culminar en una explosión que iluminaría para siempre la faz de la tierra desde la Cruz de Cristo.
No se trata de un mero recurso para el interés de la trama literaria la elección final del pusilánime y satisfecho hobbit Frodo Bolsón, el insignificante "mediano" de la bucólica Comarca, para poner sobre sus espaldas la salvación del mundo. Porque tampoco fue casual la elección de los Apóstoles entre pobres, ignorantes, pecadores… y temerosos, de aquellos que cargarían sobre sus espaldas el infinito –y dulce- peso de esa Cruz para sostener la herramienta eficaz de la salvación del mundo: su Iglesia. Pero eran hijos de Moisés, de Abraham, de David; eran de ésa filiación esencial, y sobre ella Cristo encenderá la llama del heroísmo y la santidad. Como desde aquellos troncos de primogénitos benditos de la creación -que describe El Silmarillón-, hijos de la luz y predecesores del sol y la luna, portadores del bien y la belleza, de la música y la armonía, de una valentía sin límites; de ahí viene Frodo, ésas son sus raíces. Y también en la caída de algunos de los casi angélicos "primeros" estará la semilla del mal que crecerá en Sauron y esparcirá la oscuridad por el mundo; como Lucifer y sus legiones sobre la Tierra. Así se explica Frodo y la saga final de redención. Su martirio devolverá la luz al mundo y arrastrará con su potencia las debilidades y miserias de los que lo rodean: las de Aragorn, el heredero de la dignidad real de la estirpe, para recuperar para los hombres el imperio sobre la Tierra, y las de Sam Zagás, el fidelísimo escudero de Frodo, para que en los momentos de mortal debilidad reconforte al héroe reconfortándose a sí mismo y empujando, con su pequeña fuerza de "mediano", el estandarte de la esperanza, como si en los momentos supremos y definitivos, la más pequeña fuerza impulsada por el amor pudiese más que los más gigantescos poderes del infierno.
Sin embargo entre la codificación genésica de "El Silmarillión" y el monumental fresco epopéyico de "El Señor de los Anillos", pasando por la aventura iniciática de "El Hobbit", transcurren siglos y siglos en la Tierra Media donde la bonanza y la paz son apenas interludios entre pavorosas guerras, tanto en la tensión asfixiante de sus prolegómenos como en la casi insoportable crueldad del desarrollo de los mismos combates. Entonces no puede dejar de asombrarnos la voluntad inquebrantable de los guerreros –especialmente los del bando "del bien"- en sostener la lucha aún cuando todo se les va derrumbando a su alrededor y la única posibilidad cierta es una muerte atroz. Una prodigiosa energía interior, un fantástico vigor que metaliza los brazos descargando la espada una y mil veces, sin descanso, sin respiro. Y no solamente en los soldados, sino también y de manera destacada, esa fuerza es notable en las mujeres y hasta en los niños (más patente en los libros que en las películas), quienes, lejos de esconderse o amedrentarse ante semejante aluvión de violencia demencial, buscan sumarse a la lucha, buscan formar parte, estoicamente, del sacrificio colectivo de los suyos defendiendo el bien común, o, si se quiere, defendiendo el Bien frente al Mal, con la clara conciencia de que así y por eso vale la pena perder la vida.
Es que en la configuración cultural del propio Tolkien, en la sangre que le corre por las venas, podríamos decir, están latiendo desde siempre las resonancias de episodios similares que han jalonado la gloriosa historia de la cristiandad europea, de la que Tolkien se ha nutrido desde la cuna. Por lo que, de muchas maneras, para él era connatural semejante delirio; evidentemente también para el público de entonces y, aunque no sea fácil la proyección, también para nosotros y –por lo que dicen los fabulosos éxitos de taquilla de los filmes- para gran parte del mundo, al menos occidental.
Hagamos un rápido repaso de, por ejemplo, las crónicas de las batallas en los muros de la ciudad de Viena sitiada por un colosal ejército turco (musulmanes de Turquía) de más de 200.000 hombres y 500 cañones entre junio y setiembre de 1683. Fecha clave, si las hay, en la historia de la humanidad, ya que, con la caída de esa ciudad, todo lo que conocemos como occidente habría desaparecido bajo el horror de la barbarie otomana que, por entonces, alcanzaba niveles de degradación lindantes con la bestialidad… semejante a la de los orcos y los uruk-hai, tan negros y siniestros como los jenízaros del sultán Y mientras lo hacemos nos asaltarán la memoria escenas de las batallas que describe Tolkien en las fortificaciones del Abismo de Helm, en las laderas de la Montaña Solitaria a las puertas de Erebor, la ciudad de los enanos y, muy especialmente en las planicies, los bastiones y las calles de la ciudad de Gondor, en Minas Thirit. Y los miedos contenidos y el valor y la angustia y la conciencia de ser la última luz de un mundo que desaparecerá con ellos y la rabiosa esperanza en un auxilio casi imposible al borde mismo del desastre…
La correspondencia de las semejanzas no dejará de sorprendernos
Cuatro años antes del ataque turco, la rutilante, festiva y apenas fortificada ciudad de Viena había sido arrasada por la peste perdiendo la tercera parte de sus habitantes y, casi sin tiempo para reponerse, se encontraba amenazada de muerte. Contaba apenas con 10.000 soldados y, en un prodigio de ingenio, el valeroso comandante de la defensa, Rodrigo de Starhemberg, puede colocar 200 cañones en las murallas. Junto al obispo, Leopoldo de Kollonitsch y sus sacerdotes, logra la fervorosa adhesión del pueblo vienés que se dispone a jugarse el todo por el todo. Los hombres se organizan en batallones por gremio (panaderos, zapateros, etc.), los estudiantes se hacen fuertes en los techos con sus profesores, y las mujeres y los niños corren de aquí para allá llevando alquitrán, piedras, aceite a los defensores de las murallas.
Al iniciarse el ataque, en los primeros días de agosto, el heroísmo de ese pueblo logra repeler, uno tras otro, los embates del poderoso ejército turco que lejos de disminuir parece aumentar en número y recursos. Al tiempo que su artillería asola las calles y las viviendas de la ciudad sembrando destrucción muerte y caos, comienzan a agotarse los alimentos y el azufre para los cañones, y la gente a padecer hambre y a abarrotarse los precarios hospitales, atendidos por curas y monjas, de heridos, enfermos y moribundos.
A principios de septiembre, la ciudad agoniza. Se han perdido las defensas exteriores y queda no más de un tercio de los soldados y la mitad de los ciudadanos armados; todos famélicos, heridos o enfermos.
El Emperador, Leopoldo I de Habsurgo, vacila en inmolar una pequeña fuerza que reúne en las cercanías de la ciudad.
El 4 de septiembre una impensable mina vuela por los aires uno de los principales bastiones. Y mientras las campanas de San Esteban llaman a las almenas, el gran visir en persona ordena un ataque final. Pero increíblemente la ciudad mártir vuelve a rechazarlo, improvisando defensas, sosteniendo cada casa, cada calle. Y los ataques continúan, día tras día.
Pero ¿acaso Viena no era una ciudad central de la Europa católica? ¿No escuchaban el resto de las naciones europeas y sus monarcas el clamor de auxilio de este último baluarte de una cristiandad que se moría?
Por entonces Europa toda estaba intimidada por el poderío militar y estratégico de la Francia de Luis XIV, quien, llamándose a sí mismo "El Rey Sol", campeón de la catolicidad y hasta siendo venerado como un dios del Parnaso, había logrado establecer una suerte de arbitrio sobre los demás monarcas los que, por las buenas o por las malas, terminaban aceptando su primacía. Y los restos del Sacro Imperio Romano-Germano eran, acaso, la última pieza del rompecabezas que aún le faltaba acomodar. Si alguien podía –y debía- ir antes que nadie en presurosa ayuda de Viena era por supuesto Luis XIV a quien, por su parte, el Papa Inocencio XI en vano suplicaba su intervención, sabedor de que sin ella, el resto de las coronas cristianas no se decidirían. En un silencio atronador, Luis esperaba que Viena sucumbiera para aparecer en ese escenario de devastación, derrotar a los turcos y, como gran salvador, ceñirse la corona imperial.
Casi todas las noches de los últimos días se han disparado desde las torres de la catedral de Viena cohetes de pedido de auxilio, sin respuesta alguna. Como todas los noches los jefes de la angustiada defensa suben a otear la oscuridad del horizonte. "¿Nada…?", preguntan. "Nada" responden los centinelas, y los jefes bajan con los rosarios en las manos implorando a media voz una ayuda providencial, milagrosa. Que no llegará, al parecer, nunca.
— ¡Me niego a abandonar la esperanza! — exclama Starhemberg, el último en descender, y agrega: — Confío en Dios y la Purísima Virgen María. Desde mañana nuestro grito de guerra será "¡Jesús y María!"
Y en ese instante uno de los vigías señala el oscuro borde montañoso y grita: ¡Allí, allí! ¡Un cohete!
Y los jefes caen de rodillas con las manos juntas en oración, arrebatados por el milagro.
Es que Juan Sobieski, rey de Polonia, empujado y sostenido económicamente por el Papa, ha armado un fuerte ejército que ya está a las puertas de Viena. Pronto, acuciados por una voz inapelable, se le unirán 11.000 y 8.000 sajones comandados por los príncipes Jorge III y von Waldeck respectivamente, y 11.000 bávaros del príncipe Maximiliano Emmanuel. Estos ejércitos se verán unidos, antes y durante la batalla, por la formidable prédica y el testimonio de fe de un fraile capuchino, Marco de Aviano, beatificado recientemente.
Sumados a las tropas del Emperador, conforman una fuerza de casi 35.000 hombres, aún superados por el doble de turcos.
Pero entre esos hombres se encuentra un joven, el príncipe Eugenio de Saboya.
Nacido en la corte de Versalles es, sin embargo, físicamente insignificante, esmirriado, de baja estatura, desagraciado, tanto que Luis XIV rechaza sin dudar su solicitud de servirlo en las armas. Mas lo guía una vocación tan fuerte que logra ser aceptado en el ejército de Leopoldo que se apresta a dar singular combate.
Al frente de sus dragones asombra y entusiasma a los combatientes cristianos por su intrepidez y astucia. Junto al fraile Marco, Eugenio se convierte en adalid de esa cruzada.
La victoria sobre los musulmanes es total, y Eugenio la hace definitiva al perseguirlos infringiéndoles derrota tras derrota hasta aniquilarlos, y su jefe, el gran visir Mustafá, es ahorcado por orden del sultán Mohamed II.
Años más tarde será también el salvador de Venecia al frente de un poderoso ejército imperial, cuando la ciudad de San Marcos está a punto de caer en manos turcas en su última incursión por territorio europeo.
Morirá anciano, curtido y victorioso en mil batallas, amado y respetado, y célibe (como Frodo), acaso por fidelidad a una igualmente fuerte vocación de juventud, superada por la militar: la religiosa.
Viena le rinde perpetuo homenaje con una hermosa estatua ecuestre, y la Iglesia, para rememorar ese triunfo sobre los turcos, instituyó el día de la batalla como la fiesta del Nombre de María (12 de Setiembre).
Como queda en evidencia hasta en esta brevísima síntesis, las analogías, coincidencias y paralelismos con los relatos de Tolkien son apabullantes.
Los pueblos "luminosos" de la Tierra Media y las hordas siniestras del Mundo Oscuro, y la Europa cristiana y los turcos; la ciudad de Viena y cualquiera de los escenarios de las batallas de Tolkien que señalamos más arriba; las mezquindades, ambiciones y cobardías de los reyes europeos como las de los reyes de los elfos, de los enanos y de los hombres que terminan, en todos los casos, respondiendo a lo mejor de sus esencias en una suerte de conversión final que re significa la vida y, sobre todo, la muerte; la esperanza ya exangüe, tanto cuando aparecen a la luz del amanecer las portentosas caballerías de Rohan recortadas en el filo de la montaña imponiendo el terror a las hordas del mal, cuanto se hace ver el ejército cristiano de varios reyes y príncipes marchando sobre Viena para aplastar la pesadilla turca. Y, en el centro mismo de las tormentas, en la terrible calma del vórtice del huracán adonde aparecen suspendidos el tiempo, los dolores y los afanes, sus héroes y santos: Frodo, el insignificante hobbit y Eugenio de Saboya, el despreciado príncipe, y Gandalf, el Mago Blanco, acaso alegoría protohistórica de Marco, el fraile beatificado. Y sus fragilidades soportarán el peso colosal de esas horas apocalípticas y la subsistencia de la luz como una proyección paradojal de la sombra del Calvario.
Personajes, tramas, escenarios, circunstancias, peripecias y, sobre todo, valores en un mismo haz, un haz cultural.
Recreado por el caudaloso e innegable talento de Tolkien, es este potente sustrato cultural al que él sencillamente le es fiel, el que aflora por estos días (a más de medio siglo de su publicación), de la mano de la capacidad expresiva y comunicacional del cine, para producir un fenómeno cultural casi planetario. Y, aunque la inspiración pueda haberse nutrido (es mera suposición nuestra) en sucesos como los de aquellas jornadas en tierras, idiomas y personajes germánicos, no dejan de visualizarse, de hacerse presentes con claridad en sus pliegues más recónditos, las torres de Camelot y sus dragones rampantes y su rey legendario y sus caballeros heroicos y sus damas deliciosas y aguerridas y Merlín, su Mago Blanco, de la más pura tradición inglesa. Y habrán sido esencialmente sus valores, la raigambre común de la cultura católica, los que, en el talento creativo de Tolkien como en la secuencia casi fantástica de los hechos históricos, los que vuelven a manifestarse y logran, pese al tiempo y la insidia profana, conmover y hasta enamorar a las generaciones de la Internet.
Del mismo modo que las leyendas del Cid, la iluminada tozudez de Colón, la carga paradigmática del Quijote, el coraje criollo ante los ingleses en la Reconquista de Buenos Aires, la gloriosa y providencial decisión tucumana que cimentara la Independencia Americana, la proeza sanmartiniana de Los Andes, los cañones de la batalla de la Vuelta de Obligado y los héroes eternos de Malvinas se abren camino con el esfuerzo de un parto por entre la mediocridad, el egoísmo y la desesperanza que envenenan las almas.
Arraigados, todos, en el tronco de una misma cultura.
La cultura católica, la nuestra.