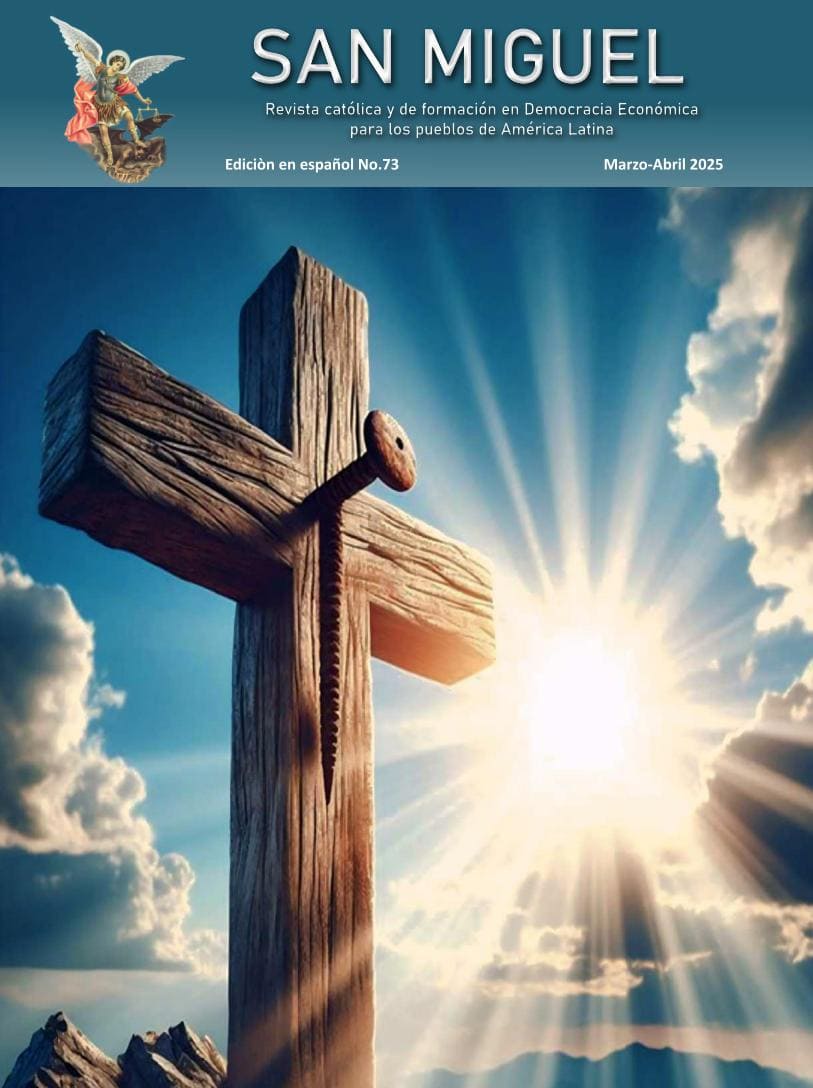La Lujuria y sus hijas
He querido iniciar este recordatorio sobre los Pecados o Vicios Capitales iniciando con el segundo, ya que en nuestros tiempos con la explosión de la pornografía en la televisión, el cine, las revistas, videos e internet se ha producido una desformada noción y perversión que la moda impone sobre las virtudes cristianas, llevando a personas incluso que se consideran católicas a aceptar un vicio como una virtud.
Santo Tomás de Aquino relaciona la lujuria con el desorden de los actos o de los deseos. Citando a San Agustín hace una observación muy acertada: "la lujuria no es vicio de cuerpos bellos y agradables, sino de un alma que ama perversamente los placeres corpóreos, despreciando la templanza".
No se dice que los placeres corpóreos sean en sí mismo malos; la maldad radica en amarlos "perversamente". Lo que está en juego no es, en primer lugar, el cuerpo, sino el alma. Lo que está en juego, en definitiva, es la calidad del amor.
El deseo puede ser desordenado. Y lo es si no atiende ni a límites ni a fines. Esta carencia de límites y de fines convierte el deseo en irracional; por consiguiente, en inhumano. El mero deseo no lo justifica todo. Desear ser rico no hace bueno el robo. Desear a otra persona no disculpa cualquier conducta en relación con esa otra persona. Pero no sólo los deseos pueden ser desordenados. También los actos pueden serlo cuando no son proporcionados a su fin.
La lujuria, explica Santo Tomás, es un vicio capital que tiene ocho hijas. La primera es la ceguera mental. Esta ceguera impide juzgar rectamente sobre el fin: "la hermosura te fascinó y la pasión pervirtió tu corazón", leemos en el libro de Daniel.
La segunda es la inconsideración. La lujuria impide el consejo sobre lo que debe hacerse. El amor libidinoso "no admite deliberación ni consejo, ni lo tiene en sí mismo". La tercera es la precipitación; es decir, la tendencia a consentir antes de tiempo, sin esperar el juicio de la razón: "los ancianos perdieron el juicio para no acordarse de sus justos juicios", leemos también en Daniel.
La cuarta hija es la inconstancia, que impide permanecer en aquello que se ha elegido: "una lágrima hará cambiar de juicio". La inconstancia, por ejemplo, de cumplir los propios compromisos libremente asumidos.
La quinta es el egoísmo, que modifica la voluntad haciendo que tienda, por encima de todo, al propio placer. La sexta, el odio a Dios. Se le odia no directamente por ser Dios, sino porque pone límites al deseo inmoderado de placer.
La séptima hija es el afecto al siglo presente, "a todas aquellas cosas por las que se alcanza el fin intentado, las cuales pertenecen al siglo". Y la octava, muy ligada a la anterior, es la desesperanza del futuro, nacida del desprecio de los placeres espirituales.
La lujuria siempre busca "razones justificativas", vanas palabras, pues "desde el principio, para que los hombres pudiesen espaciarse a sus anchas disfrutando de sus concupiscencias, se devanaron los sesos" para hallar excusas que legitimasen sus deseos y sus actos.
Nada nuevo bajo el Sol. Así son las cosas; así lo vemos si somos sinceros con nosotros mismos. Jesús, con menos distinciones, es más exigente que Santo Tomás: "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios" (Mt 5,8).