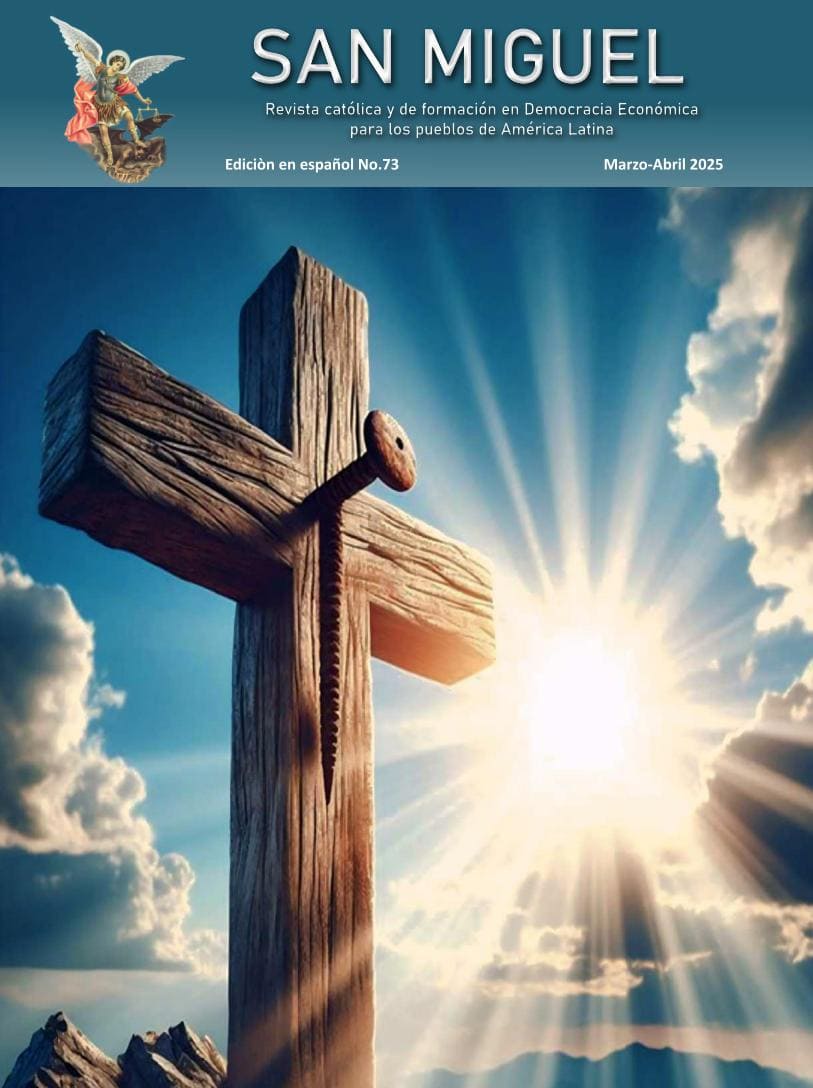Luego que cumplió el segundo lustro de su edad, en 1706, fue agregado Alfonso por el mismo padre Pagano a la congregación de jóvenes nobles, erigida en la casa de los padres del Oratorio de San Felipe Neri en Nápoles, llamada de los Jerónimos, y cuyo objetivo es encaminar a los caballeros jóvenes por la vía de la perfección cristiana, ejercitándolos en toda clase de prácticas devotas y en toda especie de virtudes. Allí asistía diariamente con gran modestia y recogimiento al santo sacrificio del altar; acudía con puntualidad a todas las reuniones y funciones comunes; se acercaba todas las semanas a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, y observaba con la mayor exactitud todos los ejercicios y todas las prácticas que se hallaban prescritas.
Más, esto no bastaba. Era, además, el joven Alfonso, dócil y respetuoso con los mayores, amable y verídico con los iguales, y afable y modesto con todos; pero lo que le daba aún más realce es que se descubrían en él las más claras señales de una conciencia tan pura y tan dispuesta a aborrecer no sólo el pecado, aún el más leve, sino hasta la misma apariencia de pecado, amando en sumo grado la pureza y la virginidad, así como el espíritu de oración y de contemplación y todas las virtudes cristianas. Así es que muy en breve llegó a ser el espejo y el modelo de todos sus contemporáneos, siendo con razón admirado y estimado de todos, más bien como un ángel del cielo, que como un joven revestido de carne mortal.
Los padres del citado Oratorio acostumbraban llevar, de cuando en cuando, a estos jovencitos a una inocente recreación, por lo cual fueron conducidos un día a la casa de campo del príncipe de la Riccia, llamada vulgarmente Miradoisi. Sucedió allí, que invitado Alfonso por sus compañeros a jugar a la pelota con ellos, se excusó muchas veces diciendo que él no sabía ni palabra en esto de jugar. Pero cediendo por fin a las estrechas y reiteradas instancias de sus compañeros, y queriendo condescender con una solicitud tan inocente, se puso a jugar, y aunque enteramente inexperto en la materia, quedó por fin vencedor. Entonces, el mayor de aquellos jóvenes caballeros, sumamente picado de que Alfonso casi lo había burlado con decirle que no sabía jugar, al pagarle la insignificante cantidad que había perdido en el juego, dijo una palabra malsonante e inconveniente. Al oírla el inocente Alfonso, se le cubrió el rostro de un vivo encarnado, y altamente lastimado en lo más íntimo de su corazón por la ofensa hecha a Dios, tomó un aire grave, superior a su edad, y volviéndose a él lleno de celo, le dijo: ¿Cómo es eso? ¿Así se ofende a Dios por una vil moneda? y arrojándosela, añadió: he ahí vuestro dinero, y Dios me libre de ganar ninguno en tan malos términos. Dicho esto, le volvió la espalda y se fue como huyendo por lo más intrincado del jardín. Atónitos sus compañeros, y penetrados de la reprensión tan seria y tan pronta de Alfonso, permanecieron inmóviles y confusos por algún tiempo con el delincuente; pero luego, cediendo a los estímulos de la edad, volvieron a ponerse a jugar de nuevo entre sí hasta el pardear de la tarde. Entonces, no habiendo vuelto a ver a Alfonso, ni sabiendo qué había sido de él, se pusieron a buscarlo por todas partes, con tanta más razón, cuanto que el joven que lo había insultado, arrepentido ya de su exabrupto, dijo a sus compañeros: vamos a buscar a Alfonso porque quiero presentarle mis excusas. ¿Más, qué vieron? Después de varias y largas pesquisas, le encontraron por fin arrodillado delante de una imagencita de la Virgen María, que había sacado de la bolsa y había prendido en el tronco de un árbol viejo; y lo que es más, tan arrobado y tan fuera de todos sus sentidos, que ni aun echó de ver la llegada de sus compañeros que al instante lo rodearon. Éstos quedaron absortos al ver un espectáculo tan tierno como inesperado, y el caballero que había sido ocasión de él, no pudo ya contenerse y exclamó: ¿Qué es lo que he hecho? He maltratado a un santo. Entre tanto, Alfonso, vuelto en sí del éxtasis, se levantó, recogió la imagen, y lleno de confusión se reunió con sus compañeros. Pero mucho mayor fue el rubor y la vergüenza de que se cubrió el rostro tanto del caballero reprendido por él, como de todos los demás, que sin proferir una palabra, volvieron a sus casas, contando a sus padres y parientes lo que había sucedido, como un verdadero prodigio.