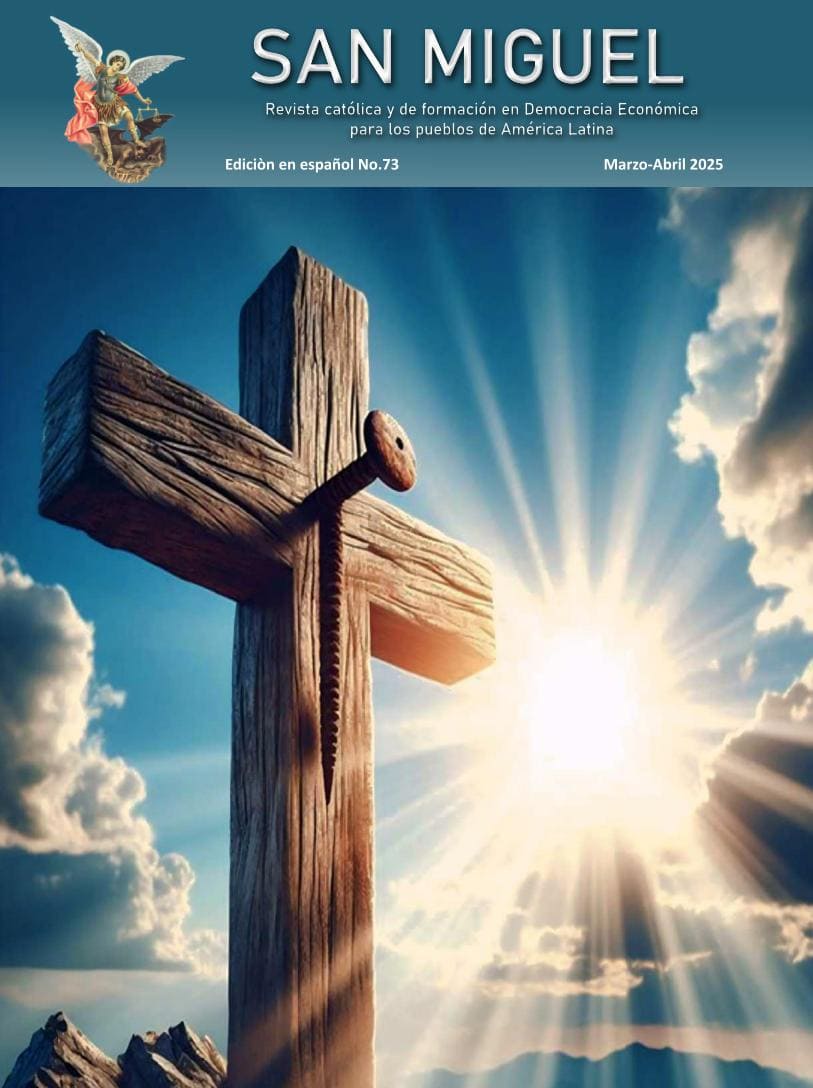Uno de los rasgos más característicos de la modernidad consiste en fomentar los males en sus orígenes; y, cuando tales males se extienden como una plaga, afectando al cuerpo social aun en sus miembros más sanos, se fingen combatir con un esfuerzo hipócrita, enarbolando piedras si es menester, como hacían aquellos fariseos del pasaje evangélico de la mujer adúltera, entre quienes seguramente se contasen muchos que previamente la habían arrastrado a la perdición. Este procedimiento perverso lo resumía Vázquez de Mella con aquella frase lapidaria y atinadísima: « Ponen tronos a las causas y patíbulos a las consecuencias ».
Y este procedimiento es el que se ha seguido al dedillo en la campaña desatada contra la pederastia del clero: los mismos que se rasgan farisaicamente las vestiduras ante los casos excepcionales -en su mayoría no probados- que afectan a unos pocos sacerdotes, son los mismos que han envilecido las conciencias de nuestra época, los mismos que han exaltado, promovido y aplaudido la sexualidad desviada, los mismos que persiguen la infancia con antipatía, legalizando el aborto y promoviendo la conversión de las escuelas en corruptorios oficiales. Y estos fariseos fingen ahora « escandalizarse » con las miserias de unos pocos clérigos desviados, que narran con placer en sus órganos de propaganda; y lanzan sus piedras contra la sede de Pedro, en un intento furioso de derribar la Iglesia. Pero lo que estos lapidadores no saben –porque no han leído el Eclesiastés– es que hay un tiempo para tirar piedras y un tiempo para recogerlas; no saben que arrojan sus piedras contra quien, por la misión que le ha sido encomendada, es piedra sobre la que se levanta la Iglesia; no saben que Jesús vino para convertir las piedras de la lapidación en piedras vivas con las que construye y repara su Iglesia. No saben, en fin, que cada piedra que arrojan contra la Iglesia, con la intención de descalabrarla y herirla de muerte, es recogida humildemente por la Iglesia para reparar sus muros, para apuntalar sus vigas, para empedrar el camino que conduce hasta sus puertas. Las piedras que hoy arrojan contra la Iglesia serán a la larga los sillares que fortalecerán sus muros; y las calumnias que disparan sus labios espumeantes de odio se convertirán en oraciones fecundas en los labios de quienes son vilmente increpados. Porque, aunque no lo saben, algún día las piedras clamarán; y esas piedras, convertidas en un grito vivo, celebrarán la purificación y fortaleza de la Iglesia que un día quisieron derribar.
Entretanto, a muchos buenos católicos se les encoge el corazón ante el pedrisco que se arroja sobre la Iglesia; y prende en ellos el desaliento al comprobar que la confianza que depositaron en sacerdotes que creían sin tacha se ha visto defraudada y hecha añicos, al revelarse su vida disoluta. En esta hora de tribulación, conviene que recordemos que las tachas de un hombre que traiciona el ministerio sacerdotal no se extienden necesariamente a sus obras. Ahí tenemos el ejemplo de Alejandro VI, quizá el Papa más corrompido de la Cristiandad, que sin embargo fue quien impulsó la evangelización del Nuevo Mundo, al impulsar el Tratado de Tordesillas. Parece evidente que Alejandro VI no era un « hombre sin tacha »; pero, con sus tachas a cuestas, la acción de la gracia actuó misteriosamente a través de él, convirtiéndolo en instrumento del designio divino. Recompongamos los añicos de nuestra confianza; y que tales añicos sean la mezcla con la que fortalezcamos humildemente los muros de una Iglesia purificada.