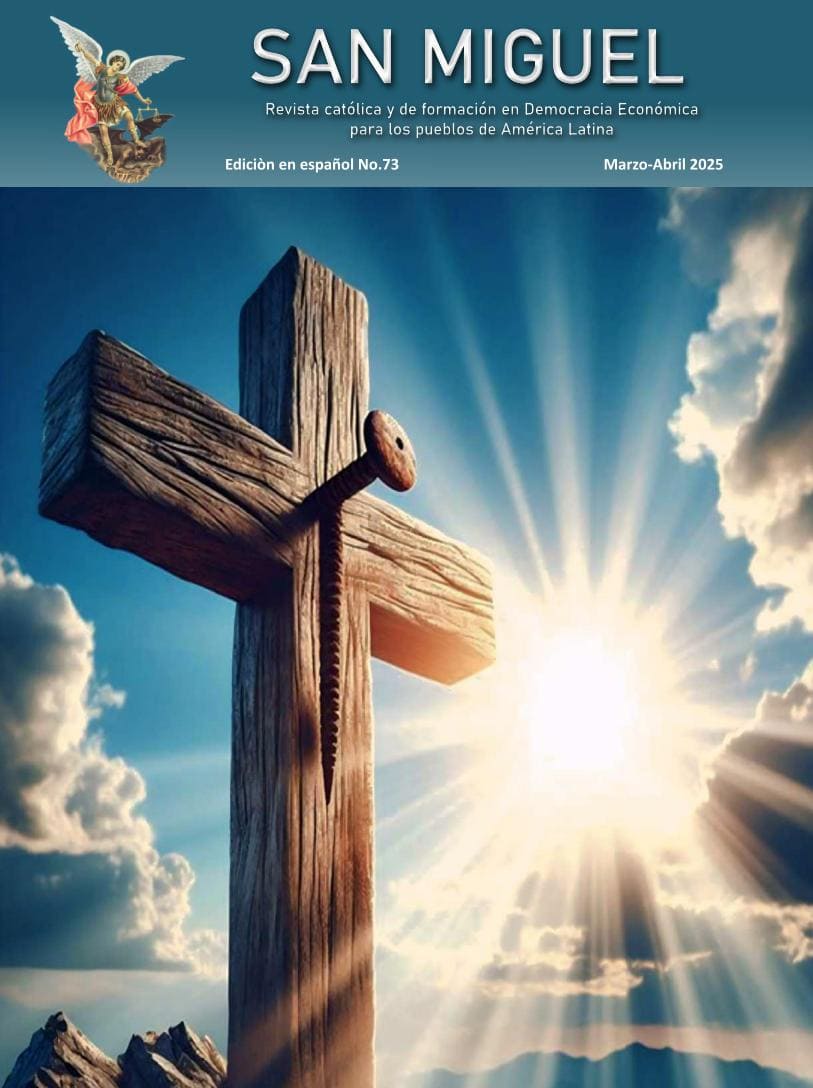Aproximación a la Teología del Icono
Hay mucho que leer y mucho que meditar para introducirse en este maravilloso mundo del icono sagrado. La bibliografía es inmensa. Para empezar y aunque no habla expresamente de iconos, pero sí de simbolismo sagrado, recomiendo el clásico de Jean Hani El simbolismo del templo cristiano. Y es que al hombre moderno le faltan parámetros para comprender la vertiente simbólica de la realidad, razón por la que no se entienden muchos gestos de la sagrada liturgia, la cual aparece convertida en una suerte de teatro.
Iconos e iconografía
Para estudiar el tema de los iconos es bueno ir de la mano de un santo y pensador como fue Juan Damasceno (675-749), quien vivió el debate de la disputa iconoclasta defendiendo la legitimidad de la representación iconográfica.
A menudo se encuentra la objeción según la cual hacer imágenes de Cristo o de los santos es idolatría, dada la prohibición veterotestamentaria de hacerse imágenes (Ex 20, 4-5). A esta cita apelan los judíos, así como ciertas sectas como los llamados'testigos de Jehová'; asimismo, los musulmanes beben de esta fuente ideológica del Antiguo Testamento para prohibir la reproducción de imágenes. En este breve artículo señalaremos la legitimidad del icono basándonos en dos puntos esenciales:
−El acontecimiento sin igual de la Encarnación y
−La diferencia entre adoración y veneración.
Dice el damasceno:
« En otros tiempos Dios no había sido representado nunca en una imagen, al ser incorpóreo y no tener rostro. Pero dado que ahora Dios ha sido visto en la carne y ha vivido entre los hombres, yo represento lo que es visible en Dios. Yo no venero la materia, sino al creador de la materia, que se hizo materia por mí y se dignó habitar en la materia y realizar mi salvación a través de la materia. Por ello, nunca cesaré de venerar la materia a través de la cual me ha llegado la salvación. Pero de ningún modo la venero como si fuera Dios. ¿Cómo podría ser Dios aquello que ha recibido la existencia a partir del no ser? (...) Yo venero y respeto también todo el resto de la materia que me ha procurado la salvación, en cuanto que está llena de energías y de gracias santas. ¿No es materia el madero de la cruz tres veces bendita? (...) ¿Y no son materia la tinta y el libro santísimo de los Evangelios? ¿No es materia el altar salvífico que nos proporciona el pan de vida? (...) Y antes que nada, ¿no son materia la carne y la sangre de mi Señor? O se debe suprimir el carácter sagrado de todo esto, o se debe conceder a la tradición de la Iglesia la veneración de las imágenes de Dios y la de los amigos de Dios que son santificados por el nombre que llevan, y que por esta razón habita en ellos la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, no se ofenda a la materia, la cual no es despreciable, porque nada de lo que Dios ha hecho es despreciable » (Contra imaginum calumniatores, I, 16, ed. Kotter, pp. 89-90).
Nada hay de platónico o neoplotiniano en este ilustre doctor de la Iglesia. Toda esa idea equivocada según la cual la materia es mala y el cuerpo un impedimento o un enemigo para la salvación del alma están muy alejadas del verdadero sentido del mensaje cristiano.
Todo fideísmo y todo espiritualismo no son sino una deformación, a menudo demasiado frecuente, de la fe cristiana. ¿Qué diríamos entonces de un artículo del Credo como el que afirma'la resurrección de la carne'? ¿Qué idea tendremos de la humanidad de Cristo, dotada de un cuerpo y una carne humanos exactamente igual que nosotros, excepto en el pecado? Y es que el acontecimiento de la Encarnación ha dado una imagen de Dios. Como dice Benedicto XVI, comentando estas palabras de Juan Damasceno:
« Vemos que, a causa de la encarnación, la materia aparece como divinizada, es considerada morada de Dios. Se trata de una nueva visión del mundo y de las realidades materiales. Dios se ha hecho carne y la carne se ha convertido realmente en morada de Dios, cuya gloria resplandece en el rostro humano de Cristo. Por consiguiente, las invitaciones del Doctor oriental siguen siendo de gran actualidad, teniendo en cuenta la grandísima dignidad que la materia recibió en la Encarnación, pues por la fe pudo convertirse en signo y sacramento eficaz del encuentro del hombre con Dios » (Benedicto XVI, Audiencia general, 6 de mayo de 2009).
Y es que nada mejor que la fe cristiana, cuya centralidad está en el anuncio de Dios hecho carne, para superar toda tentación deísta (un Dios perfecto pero que ni se ocupa ni se preocupa del hombre), tanto como toda tentación de proponer una fe desencarnada. El hombre no es un espíritu puro y necesita de los elementos de la creación para salvarse. Aquí surge el matiz que distingue dos movimientos propios de lo que venimos explicando, y que consisten en la latreia o adoración y la proskynesis o veneración. La primera se debe sólo a Dios: solo a Él adoramos. La segunda, la veneración, se dirige a las imágenes sagradas, entre otras cosas (por ejemplo, también se venera el Evangeliario, ver Catecismo (=CEC) 1154, o las reliquias de los santos, CEC 1674). Leo en Jean Corbon, en su libro Liturgia fundamental (cuyo título original francés es Liturgie de source, que podría traducirse mejor como Liturgia fontal):
« La adoración sin metanoia del corazón sería una hipocresía, pero una conversión sin éxodo hacia el amor del Padre sería una ilusión moralizante y deprimente. La conversión es teologal, incluso doxológica, y la adoración es un retorno a la voluntad del Padre ».
De estas palabras de Corbon [1] puede deducirse claramente cómo la adoración se dirige sólo a Dios −la adoración « es retorno a la voluntad del Padre »−. Adoración y conversión van de la mano: son vuelta a Dios (con-versio). Por otra parte, la veneración no es entendida plenamente si no se conoce la tradición oriental: su idea de materia y su anhelo de que todo el cosmos, todo lo creado, sea santificado y transfigurado.
Exponer ahora toda la profundidad de la tradición teológica oriental no es posible, pero baste conservar en la mente la idea que acabamos de señalar: la creación toda ella −material y espiritual− es buena, optimismo éste que contrasta con desviaciones pseudocristianas de influencia y corte platonizante. Desde este punto de vista, los iconos se veneran desde la comprensión de la doctrina de la Encarnación del Verbo. Este es el punto fundamental. A partir de aquí se deduce lo siguiente: la iconografía no es jamás, ni puede serlo, arte religioso decorativo, ni su fin es el de llenar vacíos o embellecer algún templo. Su fin es el de revelar y proclamar que Dios se ha hecho hombre. Su fin es kerygmático.
El icono es anuncio del Reino. El icono es « sobre todo un testigo incontrovertible de la Encarnación », como afirma Leonid Oupensky [2]. De ahí su temprana existencia, como se recoge en las Actas del VII Concilio Ecuménico, Nicea II, donde se dice: « La tradición de hacer imágenes existía incluso en el tiempo de la predicación de los apóstoles. La iconografía no es, de ninguna manera, un invento de los pintores, sino, por contrario, es una ley y tradición de la Iglesia » [3]. Y ya antes Eusebio (ca. 275-339) refería la existencia de la tradición iconográfica [4]. Como anuncio, pues, de la Encarnación, la tradición ha recogido siempre la idea de que el hombre puede tomar los elementos materiales de la creación, que pueden ser « instrumentos de la gracia en virtud de la invocación (epíclesis) del Espíritu Santo, acompañada por la confesión de la fe verdadera », como señalaba Benedicto XVI en la Audiencia citada.
NOTAS
[1] La relación de trabajo que Jean Corbon tuvo con la elaboración del Catecismo es interesante. Él mismo es el autor, por ejemplo, de la parte del Catecismo que comenta el Padrenuestro.
[2] OUPENSKY, Leonid, "Ícono y arte en la espiritualidad cristiana. Desde los comienzos al Siglo XII". Ed. McGinn, Bernard; Meyendorff, John, and Leclercq, Jean, Lumen, Argentina 1966, p. 399.)
[3] Sexta Sesión del VII Concilio Ecuménico, Nicea II, del año 787, citado en Lossky, Vladimir y Ouspensky, Leonid, The Meaning of Icons, St. Vladimir's Seminary Press, New York 1982.
[4] Eusebio fue obispo de Cesarea en Capadocia del 265 al 340); él habla de los iconos en Historia Eclesiástica, libro VII, cap. 18, P.G. 20, col. 680.