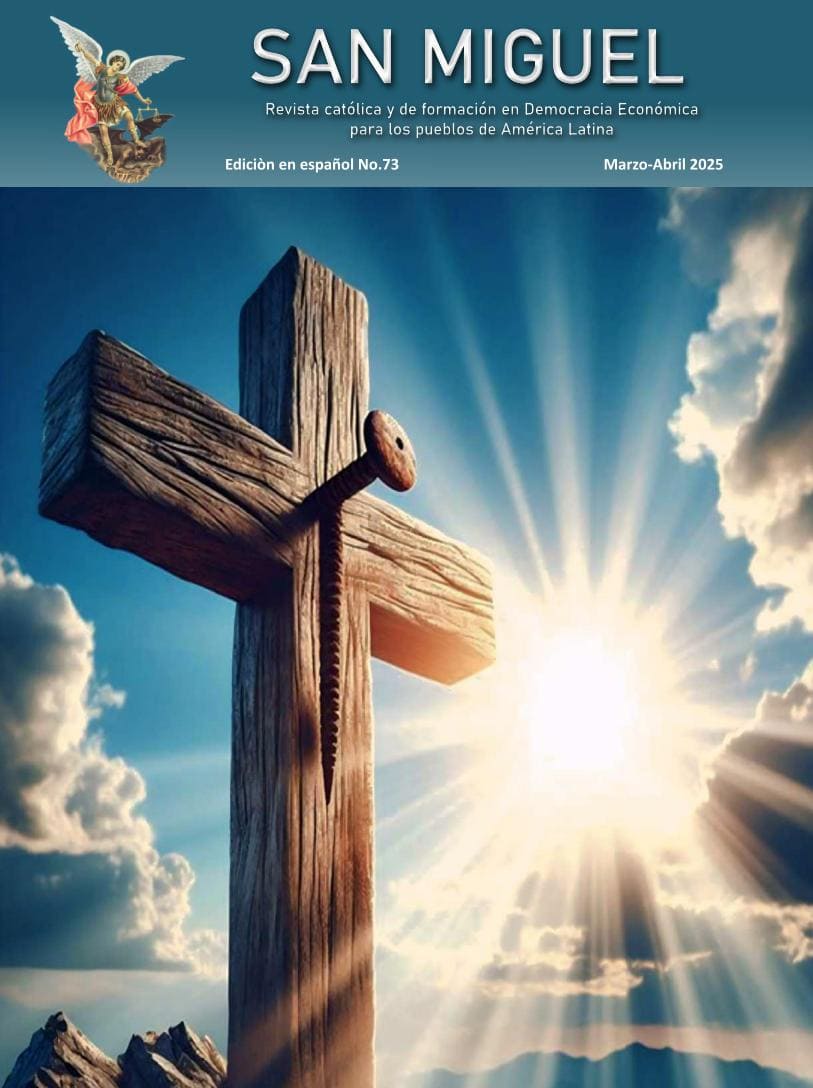Juan el Bautista y Cristo sufren la muerte por predicar la verdad del matrimonio
En un artículo anterior sobre el adulterio cité yo intencionadamente dos casos muy especialmente escandalosos: el adulterio de Pavarotti, que termina en la apoteosis catedralicia de Módena, y las increíbles declaraciones de un Cardenal partidario de que la Iglesia cambie su doctrina y su modo de tratar a los cristianos « divorciados que han vuelto a contraer matrimonio » (sic). Lo hice para mostrar hasta qué punto el horror al adulterio ha ido derivando a una tolerancia próxima a la complicidad.
Es importante afirmar, sin embargo, que muchos cristianos que caen en situaciones estables de adulterio no lo cometen por una maldad semejante a la de Enrique VIII, Pavarotti y esas estrellas de cine que escandalizan al mundo con una serie interminable de adulterios –vuelven de hecho a la poligamia, a una poligamia sucesiva–, sino que incurren en él unas veces porque, habiendo abandonado la vida cristiana de oración y sacramentos, no han podido guardar vivo el amor conyugal en caridad y abnegación, perdón y cruz; otras veces, porque se han permitido fugas afectivas que han llevado más allá de lo que se quería en un principio; otras, por una compasión falsa, aparentemente caritativa, que trae paz y alegría, también aparentes, donde antes era todo guerra y tristeza; otras, por seguir atendiendo a los hijos habidos; etc. Son siempre adulterios-mal-remedio, en los que el remedio es mucho peor que la enfermedad.
Pues bien, no es posible describir la gama de variantes posibles entre el adulterio-perverso y el adulterio-mal-remedio. Pero en todo caso, el substantivo adulterio se da en ambos casos y en las mil situaciones intermedias posibles, es decir, se da siempre que después de la separación del matrimonio, se afirma una nueva unión estable. Entonces, la voluntad del hombre se enfrenta con la voluntad de Dios y prevalece establemente sobre ésta. El cristiano se autoriza a vivir en una situación objetivamente contraria a la voluntad de Dios. El adulterio, pues, es un pecado muy grave.
Y como todos los pecados, no es simplemente la realización de un acto éticamente malo. No. La esencia de todo pecado, también la del adulterio, está en el rechazo de Dios. Cuando David comete adulterio con Betsabé, el profeta Natán le dice: « ¿cómo, menospreciando a Yavé, has hecho lo que es malo a sus ojos? ». Y confiesa David: « He pecado contra Yavé » (2 Sam 11-12); « contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces » (Sal 50,6).
La misericordia de Cristo con los pecadores se revela frecuentemente en los Evangelios, hasta el punto que sus adversarios le acusaban por ello: « éste acoge a los pecadores » (Lc 15,2). Hay, concretamente, un gran amor misericordioso en el encuentro de Jesús con la samaritana adúltera: « cinco maridos tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido » (Jn 4,18). Y hay también Cristo una gran bondad misericordiosa cuando todos, ateniéndose con gusto a la ley de Moisés, se disponen a apedrear a aquella mujer sorprendida en adulterio ocasional. Él la defiende y le da su perdón (Jn 8,1-11).
Pero la misericordia de Cristo es perfecta: perdona el pecado, pero no deja al pecador cautivo de él, sino que lo libera por su gracia. No solo perdona el pecado, que es muerte, sino que da nueva vida, resucita al pecador. Nuestro Salvador no se limita a acoger con bondad a los pecadores, sino que les llama a conversión, y por la fuerza de su gracia les da arrepentimiento, perdón y propósito de abandonar su pecado: « vete y no peques más » (8,11).
Un falso amor a Dios lleva a tolerar o aprobar el adulterio. Disociar amor a Dios y cumplimiento de sus mandatos es hoy una herejía relativamente frecuente entre los católicos. No pocos de ellos piensan, siguiendo a Lutero, que en el Evangelio de Cristo impera solamente la caridad, el amor, pero no la ley de Dios, y mucho menos la ley eclesiástica, ya que una espiritualidad de cumplimiento de leyes vendría a ser una judaización del cristianismo. Por el contrario, la misma Biblia muestra claramente la falsedad de esa doctrina.
Los libros más antiguos de la Biblia dicen ya que los fieles de Dios son « aquellos que le aman y guardan sus mandatos » (Deut 7,9). Es ésta una fórmula clásica, que se repite en muchos libros de la sagrada Escritura. El hombre solamente logra su salvación amando al Señor con todo el corazón y obedeciendo sus mandatos. Y así como el amor al Señor ha de ser total, con todas las fuerzas del alma, sobre todas las cosas, sin límites, así ha de ser la obediencia a Él, total y sin límites. Llegado el caso, el cristiano ha de ser « obediente hasta la muerte, y muerte de cruz » (Flp 2,8). Jesús entiende de este modo su propia muerte, y quiere que se contemple su Cruz como la Epifanía simultánea de un amor y de una obediencia al Padre que no tienen límites: « conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre, y que, según el mandato que me ha dado el Padre, así hago. Levantaos, vámonos de aquí » (Jn 14,31). Y del Cenáculo van a Getsemaní y a la Cruz.
« Los que aman a Dios » y « los que guardan sus mandatos » son los mismos, ya que no es posible amar al Señor sin obedecerle. Notemos, por otra parte, que nuestro Señor Jesucristo afirma su majestad divina al aplicarse a sí mismo esa fórmula tradicional sagrada. Así dice en la última Cena: « si me amáis, guardaréis mis mandamientos » (Jn 14,15), y « si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor » (15,10). Por tanto, volviendo a nuestro tema, los cristianos que viven establemente en adulterio deben reconocer a la luz de la fe que no pueden amar fielmente a Cristo si no cumplen sus mandatos: « vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando » (Jn 15,14). Si unos cristianos se resisten a hacer lo que Cristo manda, ¿a dónde irán entonces, si ni siquiera pueden unirse a Cristo en la Eucaristía? « Si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros » (Jn 6,53). ¿O es que piensan que el hombre puede salvarse a sí mismo, separado de Cristo? El hombre se salva haciéndose amigo de Cristo y cumpliendo con su gracia sus mandatos. Él es el único Salvador de los hombres.
Un falso amor al prójimo lleva también a tolerar o aprobar el adulterio, al menos en ciertos casos concretos en que parece « la mejor solución » o siquiera « el remedio menos malo ». « Viéndoles ahora tan felices, después de haberles visto sufrir tanto, ¿cómo arruinaremos su paz aplicándoles sin piedad el yugo de la ley? ». Una vez más es la Palabra divina la que revela la verdad de todas las cosas.
1.– « Mi yugo es suave y mi carga ligera » (Mt 11,30). Todo el que declare insufrible y aplastante el yugo de los mandatos de Cristo es un blasfemo. No ha llegado a la fe o ya la perdió, pues la fe afirma todo lo contrario, y así lo expresa en la oración: Señor, « guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo » (Sal 118,35; salmo 118 entero). El verdadero creyente sabe que perdiendo su vida, la gana, y guardándola, la pierde (Lc 9,23-24).
2.– Amor a Dios y amor al prójimo se exigen y verifican mutuamente. Así como no cualquier amor a Dios es verdadero –puede ser orgullo, puritanismo, manía, egoísmo, miedo morboso al mundo, soberbia, vanidad y tantas otras cosas–, también no cualquier amor a nuestros hermanos es genuino y verdadero –puede ser interés, falsa compasión, deseo de ser apreciado por los otros y de conservar gratificaciones sensibles, etc.–. Solo es plenamente verdadero aquel amor que busca el bien temporal y eterno de la persona amada.
La inseparabilidad de esos dos amores nos viene enseñada por San Juan, el gran maestro de la caridad. El amor al prójimo verifica el amor a Dios: « si alguno dijere: amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente… Quien ama a Dios ame también a su hermano » (1 Juan 4,20-21). Y el amor a Dios, con obediencia a sus mandatos, verifica el amor al prójimo: « conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos » (5,2).
¿Y por qué estas verdades sobre el matrimonio, el divorcio y el adulterio no se predican con más frecuencia y claridad? Por miedo a la Cruz. El Apóstol lo tenía muy claro: « si aún buscase agradar a los hombres, no sería siervo [fiel] de Cristo » (Gál 1,10; cf. 1 Cor 10,33; 2Cor 12,15; 1Tes 2,4).
Juan el Bautista y Cristo sufren la muerte por predicar la verdad del matrimonio. El primer martirio evangélico, el que sufre San Juan Bautista, se produce justamente porque el profeta reprueba en público el adulterio del rey Herodes: « no te es lícito tener la mujer de tu hermano » (Mc 4,18). Y también Cristo es odiado por predicar ese mismo Evangelio. Los rabinos, expedidores de libelos de repudio, odian a Jesús, entre otros motivos, porque prohibe los divorcios, afirmando que son contrarios a la ley de Dios. Cuando unos fariseos, para tentarlo, le preguntan a Jesús: ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? » (Mt 19,3), están tratando ciertamente de hacerlo odioso ante el pueblo por su doctrina santa sobre el matrimonio indisoluble. Son ellos principalmente los que le llevan a la Cruz. Liberar al pueblo cristiano del divorcio y del adulterio a Cristo le cuesta la vida, lo paga con su sangre. Pero vengamos a nuestro tiempo.
El horror a la cruz, unido a la pérdida del temor de Dios, es lo que permite a los cristianos adúlteros permanecer en su pecado; y es también la causa principal del silencio aprobatorio de tantos sacerdotes y laicos. Es evidente que hoy la impugnación del adulterio es una predicación martirial, como lo fue en tiempos del Bautista y de Cristo. Es hoy una predicación suicida, martirial, aquella que puede traernos el distanciamiento o incluso quizá el odio de los hombres, en ocasiones de aquellos que nos son más queridos: los familiares y amigos. Es una predicación terrible, que puede ocasionar para siempre dolorosas separaciones. « No penséis que yo he venido a poner paz, sino espada. Porque he venido a separar al hombre de su padre », etc. (Mt 10,34-38). Está claro: nada hay en este mundo tan peligroso como afirmar la verdad y negar el error. Pero ésa es justamente la predicación del Bautista, de Cristo, de Esteban, de Pablo. Y ésa es la predicación de la Iglesia, que, por ejemplo, en el caso de Enrique VIII, por ser fiel a la palabra de Cristo, perdió el gran reino de Inglaterra.
¿Por qué Juan el Bautista osaba decir en público al rey Herodes, « no te es lícito tener la mujer de tu hermano »? ¿No sabía que podía costarle la cabeza? Lo sabía perfectamente. Pero quería dar a Herodes la palabra de Dios que le llevara a conversión, y que alejara del pueblo el escándalo de tan gran pecado. Y entonces, ¿qué impulsaba esa denuncia suicida del Bautista, el odio o el amor? Indudablemente, el amor. Tanto amaba el Bautista al rey y al pueblo que quiso darles vida diciéndoles la verdad, bien consciente de que proclamarla iba a ser muerte para él. ¿Puede haber un amor más grande a los hermanos?
Juan Pablo II, sin temor a la Cruz, porque ama de verdad a los hombres, se atreve a decirles la verdad. En la encíclica Familiaris consortio, de 1981, afirma que el divorcio, seguido de una nueva unión, es hoy « una plaga que, como otras, invade cada vez más ampliamente incluso los ambientes católicos » (84).
Al final de su gran encíclica sobre el matrimonio, trata de sus falsificaciones actuales: matrimonios a prueba, uniones de hecho, matrimonios civiles, divorciados que se casan de nuevo, etc. (79-84). Reafirma la norma de la Iglesia de « no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Son ellos mismos los que impiden que se les admita, ya que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía » (84). Prohibe a todo sacerdote efectuar « cualquier tipo de ceremonias para los divorciados que vuelven a casarse ». Encarece que tanto el pastor como la comunidad cristiana oren por quienes viven conyugalmente en situaciones irregulares, les acojan y les asistan en todo lo que puedan. Y finalmente, llama insistentemente a la conversión, concretamente a los que viven en adulterio, pues la Iglesia está firmemente convencida de que « pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de la salvación, si perseveran en la oración, en la penitencia y en la caridad ».