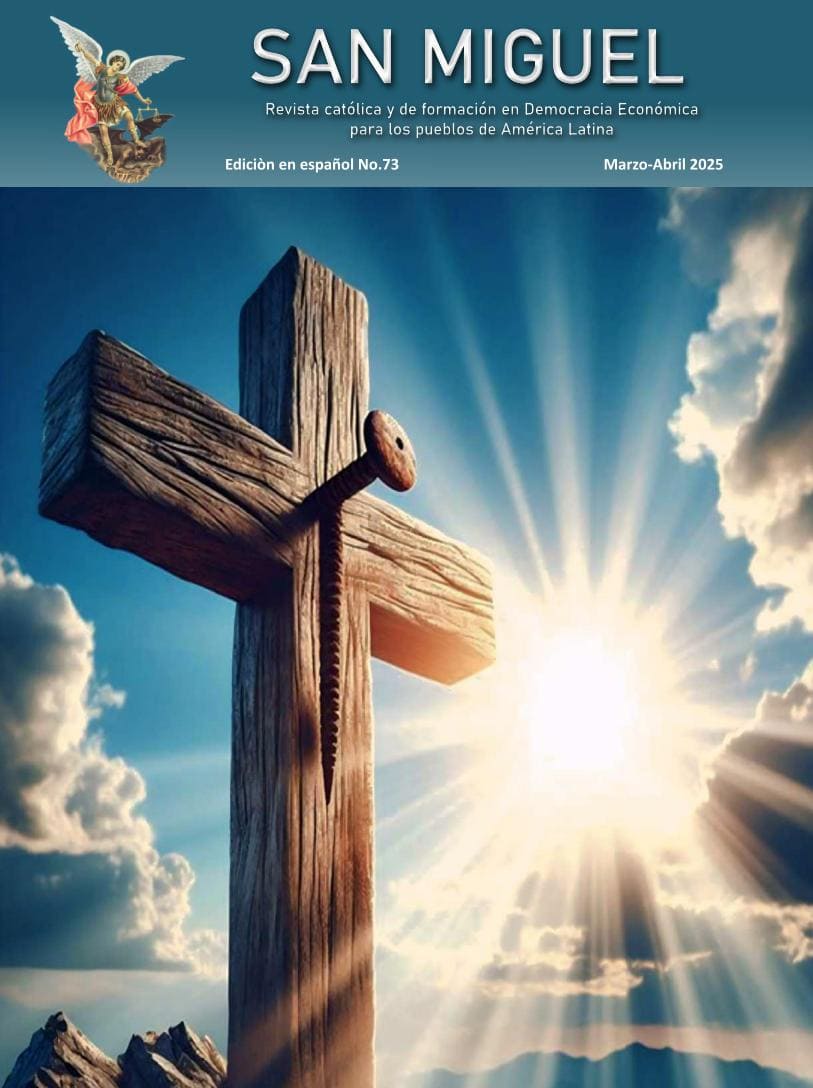Permítanme compartir con ustedes una síntesis de un artículo de Josep Miró, miembro del Consejo Pontificio para los laicos, debido a la importancia de la unión entre nosotros, los Laicos, en la Iglesia, tan fragmentados y divididos y con cuyos puntos de vista estoy de acuerdo.
Hoy, en el vértigo de la crisis que ha destruido hasta la esperanza, es vital permanecer unidos, es decisivo. Es aquí donde nos jugamos la capacidad de afrontar la adversidad y superarla. Esta unión en lo que nos es esencial nos hace falta en una doble vertiente: la secular y la que afecta a nuestra fe en Jesucristo muerto y resucitado, una fe vivida en el sentido de pertenencia a la Iglesia.
Es a esta segunda vertiente de esa unión a la que me quiero referir. Y empiezo diciendo que en los tiempos seculares actuales, los de la cultura de la desvinculación, los de la ausencia de compromisos y entregas firmes, de por vida, la Iglesia, que vive en el mundo a pesar de no pertenecer a él, sufre de esta contaminación cultural y moral que hace mas difícil aún la unión, necesaria y urgente en beneficio de la propia Iglesia, y también de toda la sociedad dado que la confianza y la esperanza dependen de ella.
Para conseguir esta unión debemos enmendar nuestra pérdida de virtudes. Si postulamos el diálogo con los no creyentes, el diálogo interreligioso, el diálogo con los otros cristianos, ¿no es una contradicción que escandaliza la incapacidad para dialogar entre los que nos profesamos católicos? ¿No podemos dialogar entre nosotros, escucharnos, acogernos? ¿Estamos tan llenos de nosotros mismos que no queda espacio para el hermano, que es el otro, porque no es igual que yo, no tiene la misma historia, experiencia, sensibilidad? Y si no hay espacio para el hermano, ¿cómo podemos pensar que dejamos espacio para que Dios obre en nosotros?
Bregar por la unión de los miembros de la Iglesia no es una vocación sino un deber, ya que la esencia del cristianismo es el amor y él es la forma más elevada de vinculación, de unión. "Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros", "como yo os he amado, amaos vosotros". Esto nos manda Jesucristo de quien nos declaramos discípulos. "Por la estimación que os amáis conocerán todos que sois mis discípulos". Con la mano en el corazón, bajo este criterio, ¿los miembros de la Iglesia nos podemos reconocer como discípulos de Jesucristo? ¿El amor que nos profesamos es nuestro signo visible ante el mundo?
Hay que superar nuestras diferencias, la fragmentación, amándonos, reuniéndonos en torno a la Eucaristía y su significado. Porque partir el pan y compartir su comida no es un acto individual, es la expresión máxima de vida en comunidad que hay que rehacer. Y también en el orden de la práctica nos puede servir un dicho castellano bien conocido: "El roce hace el cariño". Si nos acercamos, si fomentamos trabajos compartidos, si situamos en un primer plano lo que nos une, si nos escuchamos y esforzamos en ponernos en el lugar del otro, lo conseguiremos, construiremos la unión.
Nuestra vida, nuestra práctica, debe ser coherente y consecuente con la afirmación de que somos el Pueblo de Dios forjado en la nueva Alianza en Jesucristo. La Iglesia debe fomentar ser escuela y casa de comunión (Novo milenio ineunte no. 43) retejiendo los vínculos eclesiales entre las familias, parroquias, escuelas y movimientos para vivir intensamente el amor de Dios. La Iglesia, es decir también todos y cada uno de nosotros, debe recuperar su capacidad educadora de la fe y de las virtudes para ofrecerlas a todo el pueblo.