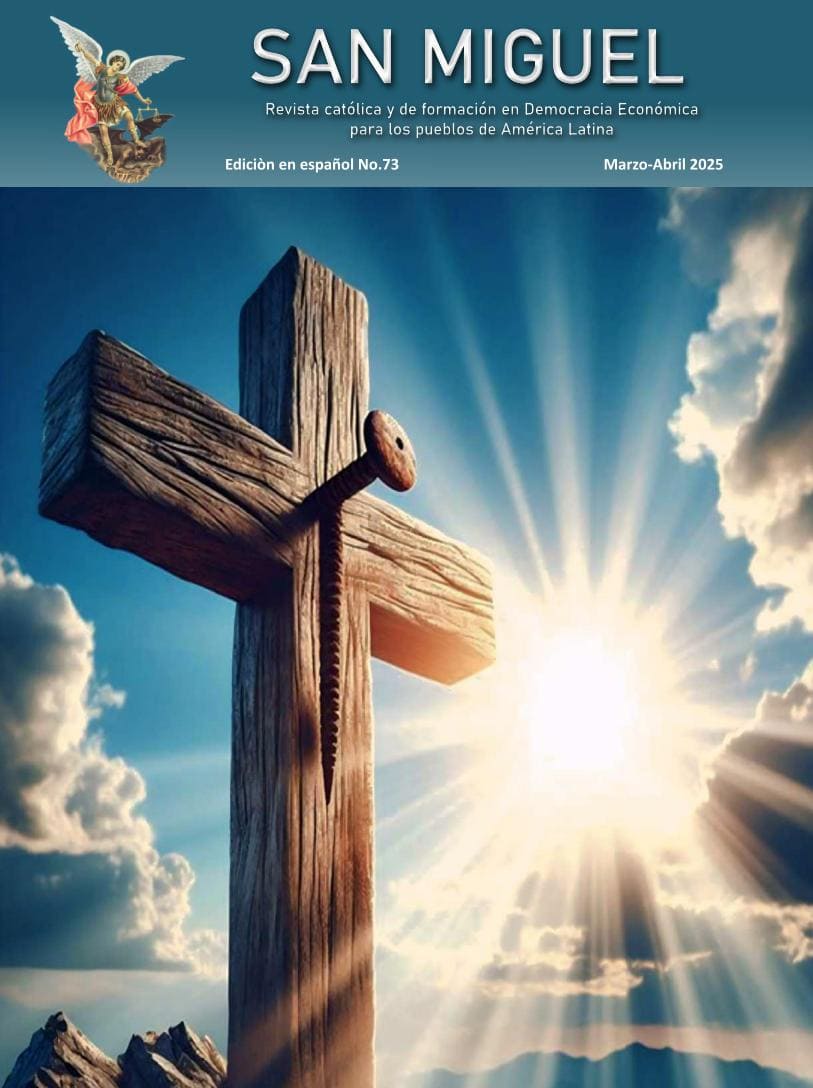Escribo este testimonio para confortar a los que sufren y que, sin embargo, temen dirigirse a Dios para confiárselo todo. Aunque os diría incluso que es algo que tampoco me extraña, pues yo mismo sé que no es tan sencillo.
Al contarles mi propia historia, mi primer acto reflejo fue que quería lamentarme de cuánto daño me han infligido y de la incomprensión que he sufrido por parte de mi esposa, su amante, nuestros hijos, mi propia madre y mi hermana, mis suegros... (aquí podría seguir enumerando a más gente). E incluso sería capaz de demostrar su culpa con muchas pruebas y de un modo convincente, puesto que mi esposa además me había estado engañando en infinidad de ocasiones, hasta que al final, llevándose a nuestros hijos, se fue a vivir con ellos a casa de su amante.
El mayor de mis hijos llegó incluso a repudiarme, manipulado por mi esposa y mi suegra. Mis suegros no sólo lo sabían todo desde hacía tiempo sino que, junto a mi mujer, habían participado en esta decisión de abandonarme para irse a vivir con su amante. Podría seguir detallando todo el daño que entre todos me hicieron, pero eso ya no tiene sentido. De hacer justicia ya se encargará Dios, puesto que a Él le pertenece, solo Él dará el pago merecido (Ref. Rom 12,19). Yo tengo que ocuparme de mí mismo, de mis propios pecados y culpas, de mi propia salvación. Sólo entonces, arreglándome en primer lugar a mí mismo, permitiéndole a Dios que me cambie, podré ayudar a otros. En vez de la razón, que me permite disponer de mi vida como yo quiera; puesto de rodillas tengo que aprender a ser humilde, a perdonar y a amar...
Todo sucedió en una familia católica, aparentemente decente. En septiembre de 2011, mi mujer, después de 20 años de matrimonio, se marchó de repente de nuestro amplio y confortable hogar, primero a la casa de sus padres y algunas semanas después a la de su amante, con quien estaba llevando una doble vida. Desde hacía dos años (para colmo en complicidad con mis hijos mayores y con mis suegros) venía preparando el abandono de nuestro hogar. Como a menudo ocurre en estos casos, el marido es el último en enterarse... Mi mujer solicitó el divorcio, a lo cual me opuse alegando nuestra promesa conyugal y la indisolubilidad del matrimonio, contraído ante Dios. El juicio va ya por su segundo año, pero aún falta mucho para que se dicte sentencia. Paralelamente, rompieron también el matrimonio de su amante, que abandonó a su mujer y al hijo que tenían en común. Cuando me enteré de que mi mujer me había traicionado y de sus planes, en un arrebato de ira simplemente decidí matar a su amante. Por suerte el Señor me quitó esa idea de la cabeza. En la Misa le pedía a Dios que me guiara, porque yo solo no sabía qué hacer. Cuando me encontré después cara a cara con ese hombre, él estaba tan sorprendido y asustado que se arrepintió de todo. Yo no soy capaz de golpear a quien ya se ha rendido... A pesar de sus promesas, mi esposa, temiendo que su amante la fuera a dejar (resultó que mi mujer le había estado igualmente mintiendo, contándole que a mí no me importaba ella, que iba a conseguir fácil el divorcio y cosas por el estilo), se marchó deprisa a vivir con él junto con nuestros hijos. Y así llevan viviendo, para escándalo de la comunidad, desde hace más de un año...
Se me vino el mundo totalmente abajo. A pesar de que soy un hombre de carácter fuerte, conocido por todos en mi entorno y con una elevada posición laboral, material y social, no sabía qué hacer. Ya que siendo yo una persona pública, tenía que causar una enorme sensación para la gente el escándalo provocado por mi mujer... La humillación sufrida incitó en mí las ganas de revancha y de aprovecharme del poder y las artimañas de que disponía. Odio y celos, por un lado, pero fe y oración por el otro...
Elegí lo segundo — o quizás más bien dejé actuar a la gracia que otros estaban pidiendo por mí — y se lo encomendé todo al Señor a través de la Virgen María. Era lo más fácil para mí porque desde siempre me había esforzado por estar cerca de Dios como monaguillo y lector en los actos litúrgicos; y además por ser un hombre creyente, honrado tanto como jefe, esposo, padre, hijo o hermano. Abatido por el sufrimiento, reconocí mi parte de culpa y de rodillas empecé a luchar por mí, por mi esposa y por nuestros hijos, siendo el primero en tender la mano para hacer las paces. Desgraciadamente, sin encontrar respuesta...
Me confesé, recibí la Sagrada Comunión y empecé a vivir solo. No fue una decisión fácil porque todo el tiempo sentía la compasión de la gente por tan injusto sufrimiento, y el de mis hijos. Y porque sentía una natural ansia de venganza. Además, resultó que no sabía rezar de otra manera más que breve y superficialmente. A pesar de que hasta ese momento me había parecido que eso bastaba, ahora sentía que no. Me atormentaba, pero de un modo consecuente se lo entregaba todo al Señor a través de la Virgen María. Informé de mi situación a mis conocidos más cercanos y a los párrocos de las parroquias de ambas localidades, reconociendo ante ellos también mi propia culpa. Yo mismo empecé lentamente a cambiar mi propia vida a la que quería el Señor: santificándome y entregándome por entero a Su Voluntad.
Hacia el exterior, me esforzaba por vivir sin ser el centro de atención de los demás con mi sufrimiento, tomando como modelo a la Virgen María cuando diciendo: « hágase en mí según tu palabra » (Le 1, 38), lo conservaba todo en su corazón. Yo, un hombre que siempre consigue lo que se propone y pone el mundo bajo sus pies, tuve que reconocer que en esta situación eso era superior a mis fuerzas. Yo solo no logro encontrar un algoritmo que me indique qué va a pasar en adelante conmigo, con mi mujer y con nuestros hijos. Esto únicamente puede hacerlo Dios y yo sólo puedo encomendarme por completo a Él.
No va a pasar nada de repente, no estoy experimentando milagros espectaculares ni hechos sobrenaturales, continúo luchando contra mis propios defectos y contra la tentación. Pero todo el tiempo estoy sin-tiendo que mi vida y que yo mismo estamos cambiando por el poder de Dios. El 25 de marzo de 2012, día de la Solemnidad de la Anunciación del Señor, por inspiración divina, me puse de rodillas por primera vez, por la tarde en mi casa, durante todo el rosario y empecé una novena a la Virgen del Rosario de Pompeya. Y — por extraño que parezca — lo sigo haciendo a diario hasta ahora. También voy todos los días a Misa, recibo la Sagrada Comunión, rezo la coronilla de la Divina Misericordia y hago un rato de lectura espiritual con la Sagrada Escritura. Durante todo el día estoy haciendo oración de alguna manera pero, al mismo tiempo, sigo llevando una vida normal.
Dejé de ver la tele y me esfuerzo por evitar las tentaciones. Y a pesar de que hecho muchísimo de menos a mi mujer (aunque no tendría problemas para encontrarme alguna « consoladora »), de un modo extraño, me siento protegido frente a las tentaciones carnales. Esto también es resultado de haber dejado de ver televisión y películas. Justo ahora me estoy empezando a dar cuenta de cuán erotizado está el mundo de imágenes que nos rodean y cómo nos tientan. Y a mí me estuvieron tentando durante años, haciendo que cada mujer fuera, sin querer, una tentación sexual para mí, o bien, en el mejor de los casos, no le prestara atención. Por desgracia, así también trataba a menudo a mi amada y hermosa esposa: como si fuera una propiedad mía, como un trofeo conquistado...
Adopté un sencillo plan para mi vida: todo se lo encomiendo a Dios por mediación de la Virgen en la oración. A Él le entrego mi soledad, mi sufrimiento y todas mis debilidades. Ahora mi fidelidad a la promesa matrimonial la practico rezando por la conversión y la salvación de mi esposa y de mis hijos; me ofrezco por ellos pidiendo perdón por sus pecados y los míos. También pido — y esto es lo que me resulta más difícil — además por su amante, por su mujer y por mis suegros.
Ahora me doy cuenta de qué manera el esposo y la esposa son de verdad un solo cuerpo, porque los pecados de ella me duelen incluso hasta físicamente. Cuando me acerco a diario a recibir la Comunión, le ruego al Señor que venga también hasta mi esposa, porque al encontrarse en un estado de pecado mortal, está privada de la gracia de la Eucaristía.
Rezo para que se cumpla la Voluntad Divina en mi vida, en la de mi mujer y en la de nuestros hijos. Sé que puedo quedarme solo hasta el final de mi vida, pero mi obligación es luchar por mi salvación y por la de ellos. Siento que con mi vida y mi comportamiento tengo que dar testimonio a los demás de mi fidelidad al sacramento del matrimonio, a las normas de nuestra fe cristiana, pero sobre todo mediante una entrega plena a Dios, respondiendo a mi vocación con humildad.
Para terminar, me gustaría añadir que, a pesar de ser muy desdichado desde el punto de vista humano, de que sufro y me cuesta mucho; jamás estuve tan tranquilo y tan puro como ahora. Dios me está guiando, me protege y lentamente me va cambiando. Me parece que, al haber permitido estos sufrimientos míos, me ha dado la oportunidad de mi salvación, pero también a abierto una puerta a la salvación de mi mujer y de mis hijos..