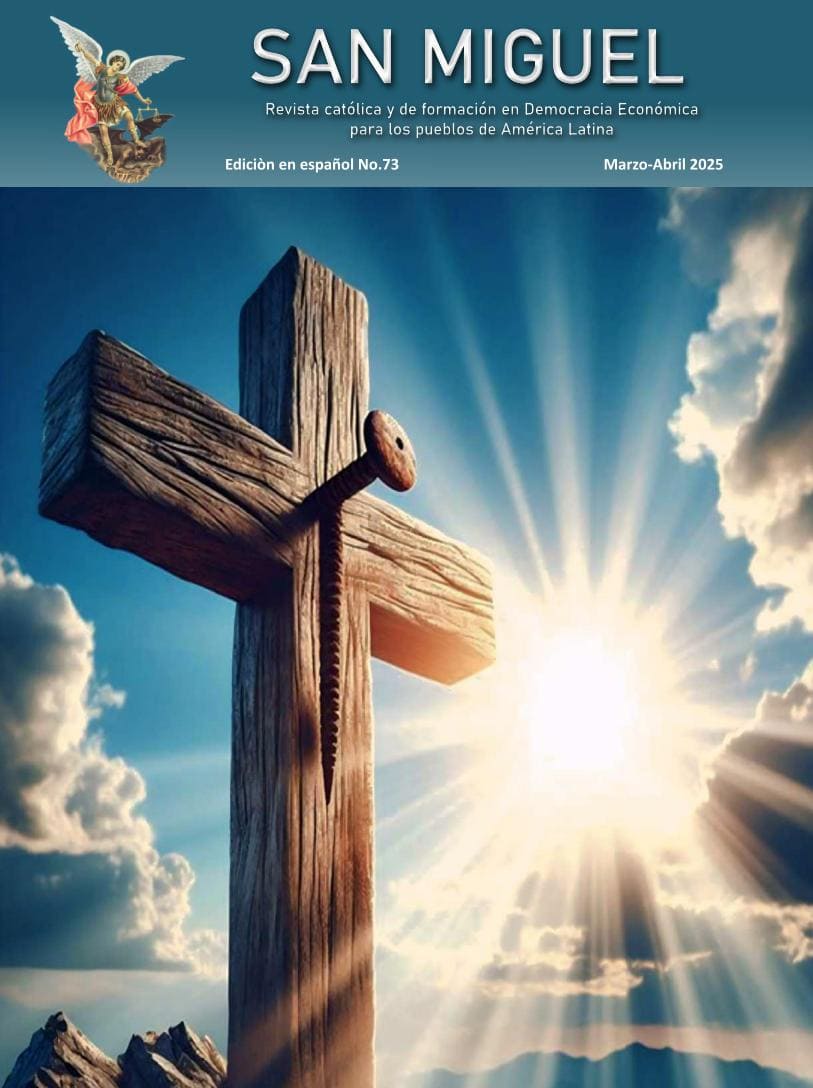Cuando se creó el primer "nacimiento o pesebre" en Greccio en 1223, San Francisco de Asís tenía un buey y un burro añadidos, aunque no hay mención de estos dos animales en los Evangelios que tratan del nacimiento de Jesús.
 En su tercer libro sobre la vida de Cristo, titulado "La infancia de Jesús" (publicado en 2012), el Papa Benedicto XVI explica que "ninguna representación del pesebre está completa sin el buey y el burro". En su libro "La gracia de la Navidad", el cardenal Joseph Ratzinger (que más tarde se convirtió en el Papa Benedicto XVI) elabora sobre este tema:
En su tercer libro sobre la vida de Cristo, titulado "La infancia de Jesús" (publicado en 2012), el Papa Benedicto XVI explica que "ninguna representación del pesebre está completa sin el buey y el burro". En su libro "La gracia de la Navidad", el cardenal Joseph Ratzinger (que más tarde se convirtió en el Papa Benedicto XVI) elabora sobre este tema:
San Francisco había ordenado que un buey y un burro estuvieran presentes en la cueva de Greccio en la víspera de Navidad. Le había dicho al noble Juan: "Desearía provocar el recuerdo del niño Jesús con toda la realidad posible, tal como nació en Belén y expresar todas las penas y molestias que tuvo que sufrir en su niñez. Desearía contemplar con mis ojos corporales cómo era aquello de estar recostado en un pesebre y dormir sobre las pajas entre un buey y un asno".
Desde entonces, un buey y un asno forman parte de la representación del pesebre o nacimiento. ¿Pero, de dónde proceden propiamente estos animales? Es bien sabido que los relatos navideños del Nuevo Testamento no los mencionan. Cuando examinamos esta cuestión, descubrimos un factor importante en todas las costumbres asociadas con la Navidad y, de hecho, en toda la piedad navideña y pascual de la Iglesia en la liturgia y las costumbres populares.
El buey y el asno no son simplemente productos de la piadosa imaginación: la fe de la Iglesia en la unidad del Antiguo y nuevo Testamento les ha confiado su papel de acompañantes del evento navideño. Leemos en Isaías (1:3): "El buey conoce a su dueño, y el burro (asno) el pesebre de su amo; pero Israel no lo entiende, mi pueblo no tiene conocimiento".
Los Padres de la Iglesia vieron en estas palabras una profecía que estaba dirigida al nuevo pueblo de Dios, a la Iglesia compuesta tanto de judíos como de gentiles (paganos). Ante Dios, todos los hombres, judíos y paganos, eran como el buey y el asno, sin razón ni conocimiento. "Pero el niño en la cuna abrió los ojos para que ahora pudiera reconocer la voz de su maestro, la voz de su Señor".
Cuando colocamos el buey y el asno junto al pesebre, debemos recordar todo el pasaje de Isaías, que no solo es una buena noticia, en el sentido de la promesa del conocimiento futuro, sino también un juicio pronunciado sobre la ceguera contemporánea. El buey y el asno, aunque no tengan razón, tienen conocimiento (reconocen a Jesús como su amo), mientras que los humanos tienen razón, pero no reconocen a Dios: "Israel no lo entiende, mi pueblo no tiene conocimiento".
¿Quién es el buey y el asno hoy, y quién es "mi pueblo" sin entender? ¿Por qué la falta de razón reconoce, mientras que la razón es ciega? Para encontrar la respuesta, debemos regresar con los Padres de la Iglesia en la primera Navidad. ¿Quién lo reconoció? ¿Y quién no lo reconoció? ¿Y por qué fue así?
El que no lo reconoció fue Herodes, que ni siquiera entendió cuando le hablaron del niño: en cambio, estaba aún más profundamente cegado por su sed de poder y la paranoia que lo acompañaba (Mt 2, 3). Aquellos que no lo reconocían eran las "personas con ropas lujosas", aquellos que tenían una alta posición social (Mt 11:8). Aquellos que no lo reconocieron fueron los maestros eruditos que eran expertos en las Sagradas Escrituras, los especialistas en interpretación bíblica que, ciertamente, conocían el pasaje correcto en las Escrituras, pero aún no entendían nada (Mt 2: 6).
Los que lo reconocieron fueron el "buey y el asno" (comparados con estos hombres de prestigio): los pastores, los Reyes Magos, María y José. Pero ¿podría haber sido de otra manera? En esta noche (de Navidad), los rostros del buey y del asno nos miran con una pregunta: mi pueblo no entiende, pero ¿percibes la voz de tu Señor? Cuando colocamos a los personajes familiares en el escenario del pesebre, debemos pedirle a Dios que dé a nuestros corazones la simplicidad que descubre al Señor en el niño, como ya lo había hecho San Francisco en Greccio.